Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía: un precedente peligroso
La utilización de la amnistía como moneda de cambio

El papel del Tribunal Constitucional sobre la amnistía es cuestionado por su elevada politización. (Imagen: Tribunal Constitucional)
Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía: un precedente peligroso
La utilización de la amnistía como moneda de cambio

El papel del Tribunal Constitucional sobre la amnistía es cuestionado por su elevada politización. (Imagen: Tribunal Constitucional)
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (STC 6436-2024) que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, resuelve el recurso presentado por diputados y senadores del Grupo Popular, que impugnaban la Ley por considerarla contraria a la Constitución en su integridad, o, subsidiariamente, en varios de sus preceptos.
El debate jurídico se ha centrado en si la amnistía es compatible con la Constitución, en ausencia de una mención expresa, y si la ley vulnera principios esenciales como la igualdad, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la separación de poderes.
La sentencia, tras un exhaustivo repaso de los antecedentes, posiciones de las partes y doctrina constitucional, concluye que la amnistía no está prohibida por la Constitución, aunque impone límites materiales y formales a su ejercicio. Declara la constitucionalidad general de la Ley, salvo en lo relativo a la exclusión de ciertos actos y la extensión prospectiva de la amnistía, que considera inconstitucionales.
Uno de los puntos más controvertidos resulta ser la interpretación del silencio de la Constitución sobre la amnistía. Desde mi punto de vista, si bien es cierto que, en Derecho, partimos siempre del principio “lo que no está prohibido, está permitido”, es preciso analizar el Ordenamiento Jurídico en su conjunto, partiendo de nuestra Carta Magna, como norma suprema, para determinar si una actuación en concreto se ajusta o no a Derecho.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Así, el silencio que guarda la Constitución sobre una acción en particular (como así sucede con la Ley de amnistía), no significa de por sí, de forma automática, que esté permitida, sino que es necesario interpretar este extremo en relación con el articulado y el espíritu de nuestro texto constitucional.
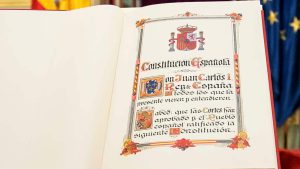
(Imagen: Congreso de los Diputados)
La sentencia, sin embargo, rechaza que el legislador necesite una habilitación expresa para aprobar una amnistía, y descarta que la prohibición de los indultos generales (art. 62.i CE) se extienda a la amnistía, dada la diferencia cualitativa entre ambas figuras.
Y subraya que la libertad del legislador no es absoluta: la amnistía debe respetar los límites materiales impuestos por la Constitución, en particular los derechos fundamentales y los principios estructurales del Estado de Derecho. Esta posición, aunque formalmente sólida, deja abierta la puerta a la utilización de la amnistía como instrumento político, siempre que se justifique en términos de interés general y se respeten los límites constitucionales.
La STC 6436-2024 insiste en el carácter excepcional de esta figura, que solo puede justificarse en situaciones extraordinarias que el ordenamiento jurídico no puede resolver con los instrumentos ordinarios. El Tribunal reconoce que la amnistía es una «operación excepcional» y que su fundamento reside en atender coyunturas extraordinarias, como procesos de reconciliación nacional o crisis políticas profundas.
En el caso de la Ley 1/2024, el Tribunal considera que la crisis política e institucional derivada del ‘Procés’ catalán constituye una situación excepcional que puede justificar la amnistía, en la medida en que persigue la normalización y la reconciliación social. Esta valoración, sin embargo, es más que discutible: la amnistía no responde a una necesidad ineludible frente a una ruptura general de la convivencia, sino a motivaciones políticas vinculadas a la formación de mayorías parlamentarias. Es evidente, público y notorio.
La utilización de la amnistía como moneda de cambio en negociaciones políticas constituye a todas luces un fraude de ley y deslegitima la medida desde el punto de vista constitucional.
En cuanto al principio de igualdad (art. 14 CE), la ley introduce una desigualdad palmaria entre ciudadanos en situaciones similares, al beneficiar a grupos específicos sin justificación objetiva y razonable. La sentencia reconoce que la amnistía implica una diferencia de trato, pero considera que está justificada por la finalidad de reconciliación y distensión social. El Tribunal aplica la doctrina de la «cláusula general de igualdad», exigiendo una justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato. A mayores, considera que la causa (el conflicto político catalán) y la finalidad (la normalización institucional) son suficientes para justificar la amnistía, siempre que no se incurra en discriminaciones arbitrarias. No obstante, declara inconstitucional la exclusión de ciertos actos realizados para oponerse a la secesión, por carecer de justificación razonable, y la extensión prospectiva de la amnistía, por resultar desproporcionada.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell junto al resto de los miembros del Gobierno catalán, acompañan al expresidente Artur Mas,a la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau al Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC).
En mi opinión, esta finalidad política de la reconciliación, por legítima que sea, no debería bastar para excepcionar el principio de igualdad sin un análisis más riguroso de la proporcionalidad y la necesidad de la medida.
La seguridad jurídica (art. 9.3 CE) es otro de los principios que merecen ser invocados frente a esta sentencia. La retroactividad de la medida y la inaplicación selectiva de la ley vigente, generan inseguridad y erosionan la confianza en el ordenamiento jurídico. La sentencia reconoce que la amnistía implica una excepción a la aplicación general de la ley penal, pero sostiene que no vulnera la seguridad jurídica si se delimita de forma clara y precisa su ámbito objetivo, subjetivo y temporal.
Sin embargo, la propia sentencia declara inconstitucional la extensión prospectiva de la amnistía, por considerar que carece de justificación y genera una desigualdad desproporcionada. Este reconocimiento parcial de la inseguridad jurídica es ilógico, según mi criterio.
Por otro lado, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) se ve vulnerado cuando la ley priva a las víctimas de delitos amnistiados del derecho a obtener una resolución judicial sobre sus casos. En este sentido, la sentencia distingue entre la acción penal y la acción civil: niega que exista un derecho fundamental a la condena penal de otro, pero reconoce el derecho de las víctimas a reclamar la reparación de los daños por la vía civil.
Esta solución, sin embargo, puede resultar insatisfactoria desde la perspectiva de las víctimas, que ven frustradas sus expectativas de justicia penal y se ven obligadas a acudir a la jurisdicción civil, con las dificultades y costes que ello implica.
Finalmente, uno de los reproches más graves, a mi modo de ver, frente a la Ley de Amnistía y la Sentencia que la avala, es la vulneración de la separación de poderes y la reserva de jurisdicción (art. 117.3 CE). La amnistía supone una injerencia del legislador en la función jurisdiccional, al dejar sin efecto sentencias firmes dictadas por los tribunales. La sentencia, sin embargo, rechaza esta interpretación: sostiene que la amnistía no implica juzgar ni ejecutar lo juzgado, sino que es una decisión legislativa de extinción de la responsabilidad penal, que no cuestiona la declaración de culpabilidad realizada por los tribunales.
Esta posición, sin embargo, debilita la función jurisdiccional y la seguridad de las resoluciones judiciales firmes.
La Sentencia deja un sabor amargo, el sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional depende de mayorías parlamentarias y puede estar sujeto a intereses políticos coyunturales. Si bien el Tribunal ha tratado de establecer límites materiales y formales a la medida, su decisión abre la puerta a la utilización de la amnistía como instrumento político en contextos de crisis, siempre que se justifique en términos de interés general y se respeten los derechos fundamentales.

Yolanda Díaz reunida con Puigdemont en Bruselas. (Imagen: RTVE)
La experiencia reciente demuestra que el Tribunal Constitucional puede convertirse en un árbitro de la política más que en un garante neutral de la Constitución, lo que refuerza la necesidad acuciante de una reforma en el sistema de nombramiento y funcionamiento del Tribunal.
En definitiva, la sentencia del Tribunal Constitucional, lejos de cerrar el debate, lo reabre en términos aún más complejos, al situar en el centro de la discusión la relación entre la política y el Derecho, la legitimidad democrática y la supremacía constitucional. Sin duda, a mi juicio, pone en cuestión y hace peligrar los cimientos neurálgicos de nuestro Estado de Derecho.







