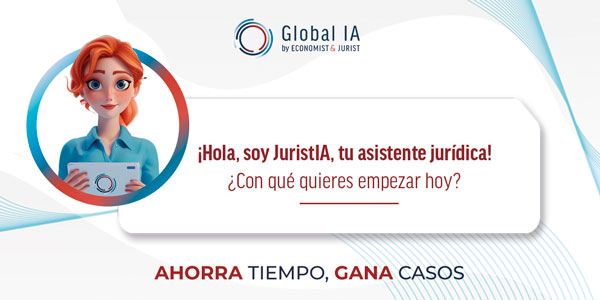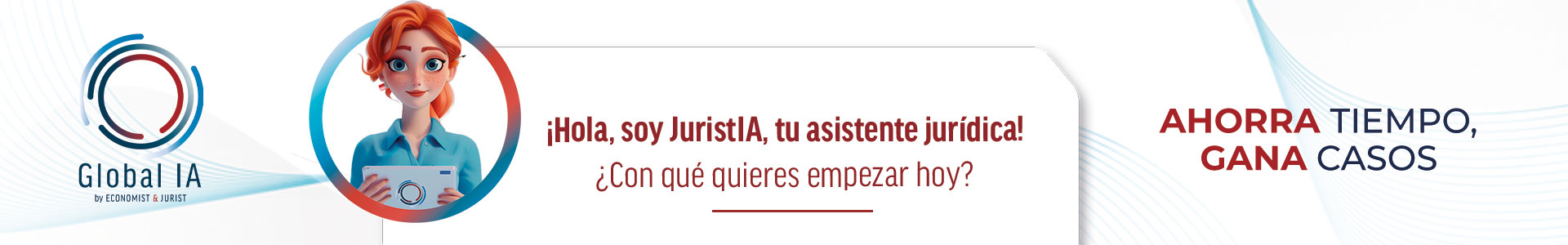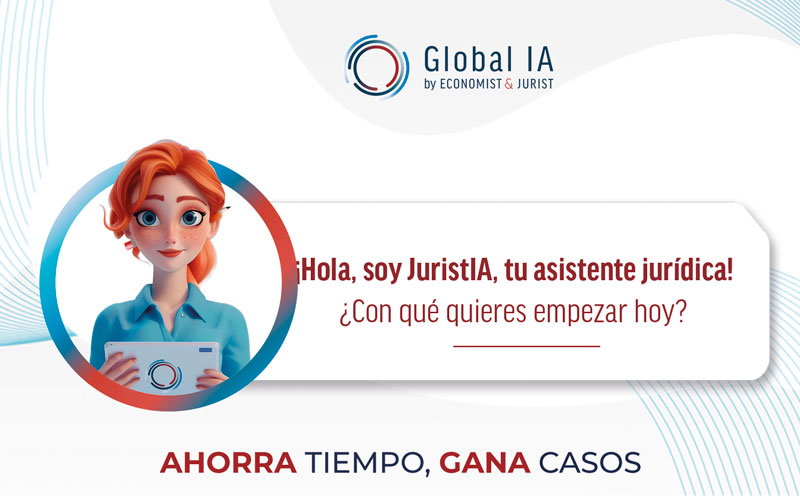Un indispensable memorial por la salubridad de las instituciones
La independencia judicial enfrenta amenazas significativas que comprometen la legitimidad del sistema

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Imagen: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
Un indispensable memorial por la salubridad de las instituciones
La independencia judicial enfrenta amenazas significativas que comprometen la legitimidad del sistema

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Imagen: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
El Memorial por la recuperación de la normalidad democrática, suscrito el 19 de junio de 2025 por un grupo de 21 juristas, académicos y profesionales del Derecho de reconocido prestigio, emerge como un documento de trascendental importancia en un momento crítico para la democracia española. Este texto, profundamente enraizado en la venerable tradición memorialística española, trasciende la categoría de un mero manifiesto para convertirse en un diagnóstico jurídico exhaustivo, una advertencia fundamentada y una propuesta de acción cívica destinada a contrarrestar el deterioro de las instituciones del Estado de derecho.
Su publicación, coincidente con el undécimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, refuerza su carga simbólica como una invocación a restaurar la estabilidad institucional que caracterizó aquel hito histórico. Al hilo de esta mención, merece la pena estudiar su contenido desde un enfoque jurídico, desglosando sus aportaciones, su crítica rigurosa y las implicaciones de su mensaje en el contexto político, social y constitucional español, con el objetivo de ofrecer una reflexión profunda sobre su relevancia y alcance.
La democracia no es un sistema estático, sino un equilibrio dinámico que requiere vigilancia constante
Diagnóstico de la crisis institucional
El memorial se fundamenta en una premisa inequívoca y alarmante: la democracia española ha ingresado en un estado de excepcionalidad prolongada que, lejos de ser una respuesta coyuntural, amenaza con consolidarse como una norma estructural, poniendo en riesgo los cimientos del Estado democrático de derecho consagrados en la Constitución de 1978. Los firmantes identifican dos dinámicas convergentes que erosionan las instituciones: la partitocracia, entendida como la apropiación indebida de los poderes públicos por parte de los partidos políticos, y el populismo, que explota el desprestigio institucional para promover una narrativa emocional que socava los mecanismos democráticos. Este diagnóstico no es una novedad absoluta en el discurso jurídico español, pero su articulación en el memorial resulta particularmente incisiva por su precisión técnica, su anclaje constitucional y su capacidad para conectar los problemas institucionales con la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
La partitocracia, según el memorial, ha transformado el Parlamento, concebido como el epicentro de la soberanía popular, en una mera prolongación del Ejecutivo, despojándolo de su función deliberativa, legislativa y fiscalizadora. Este fenómeno se manifiesta en prácticas como el abuso de decretos-leyes, que desnaturalizan el presupuesto habilitante del artículo 86 de la Constitución, y el recurso sistemático a procedimientos legislativos acelerados, como la lectura única o la tramitación por Comisión, que reducen el debate parlamentario a un formalismo vacío. Los partidos políticos, lejos de actuar como vehículos de participación ciudadana, se han convertido en maquinarias de poder que colonizan organismos reguladores, manipulan procesos legislativos y subordinan la neutralidad técnica a intereses partidistas. Esta dinámica, agravada por la fragmentación parlamentaria y la polarización política, genera una concentración de poder incompatible con el principio constitucional de división de poderes, que exige un equilibrio entre los órganos del Estado para prevenir el decisionismo arbitrario.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
El populismo, por su parte, se presenta como una respuesta perversa al descrédito de las instituciones. Al prometer una democracia directa que elimina los intermediarios institucionales, el populismo construye una narrativa maniquea que opone al «pueblo» contra las «élites», sustituyendo la deliberación racional por la simplificación emocional y la propaganda. En un contexto de sobrecarga informativa, donde los medios de comunicación, a menudo subvencionados de manera opaca, y las redes sociales amplifican la desinformación, la ciudadanía se aleja progresivamente de los cauces institucionales. El memorial describe la emergencia de un «nuevo demos» caracterizado por el individualismo, la desconfianza y la búsqueda de soluciones inmediatas a problemas complejos, lo que fractura la confianza en el sistema democrático.
Esta combinación de partitocracia y populismo genera una crisis de representación que pone en riesgo la legitimidad de las instituciones, transformando la democracia en una fachada vulnerable al clientelismo, el personalismo y la manipulación tecnológica.
Desde un enfoque jurídico, el memorial acierta al vincular esta crisis con la erosión de los cuatro pilares constitucionales: la división de poderes, el Estado de derecho, la representación política y el pluralismo. La advertencia de que la excepcionalidad puede consolidarse como una «normalidad patológica» no es una hipérbole, sino un recordatorio fundamentado de que la democracia no es un sistema estático, sino un equilibrio dinámico que requiere vigilancia constante. La referencia a la historia española, marcada por ciclos de crisis y regeneraciones frustradas, refuerza la urgencia de actuar antes de que el deterioro institucional se vuelva irreversible. Los firmantes, al enfatizar que las instituciones no se defienden solas, apelan a un compromiso cívico que trasciende el ámbito estrictamente jurídico y se proyecta hacia una responsabilidad colectiva. Este diagnóstico, aunque severo, no cae en el derrotismo, sino que ofrece una base sólida para articular propuestas de regeneración democrática.

(Imagen: Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa)
Degradación de la ley
El análisis de la degradación de la ley como instrumento de convivencia democrática constituye uno de los apartados más sólidos y reveladores del memorial. La Constitución de 1978 consagra la ley como la expresión de la razón colectiva y la voluntad popular, depositando en el Parlamento, como órgano representativo por excelencia, la titularidad de la potestad legislativa. Esta concepción, que dota a la ley de una legitimidad dual—racionalidad normativa (normas generales, abstractas y estables) y legitimidad democrática (aprobación por representantes electos)—, se encuentra gravemente comprometida en la práctica actual. Los firmantes denuncian que el Ejecutivo ha asumido un protagonismo legislativo desmedido mediante el abuso de decretos-leyes, una figura excepcional prevista en el artículo 86 de la Constitución para situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad». Esta práctica, tolerada por un Tribunal Constitucional que no ha ejercido un control efectivo sobre la constitucionalidad de dichos decretos, ha relegado al Parlamento a un papel secundario, erosionando su función deliberativa y legisladora.
El abuso de procedimientos legislativos acelerados, como la lectura única, la tramitación por Comisión o el procedimiento de urgencia, junto con la inclusión de enmiendas parlamentarias carentes de conexión con el texto original, ha reducido drásticamente el espacio para el debate parlamentario. Las normas resultantes, a menudo técnicamente deficientes, incoherentes y carentes de una evaluación rigurosa, generan inseguridad jurídica y desconfianza ciudadana. La proliferación de «leyes ómnibus», que agrupan disposiciones heterogéneas sin un hilo conductor, y de «leyes de telediario», diseñadas para captar titulares más que para resolver problemas estructurales, transforma la ley en un instrumento de propaganda en lugar de un vehículo de ordenamiento racional. Este fenómeno, agravado por la elusión sistemática de informes técnicos de órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Económico y Social, refleja una crisis profunda de la cultura legislativa que compromete la calidad del Estado de derecho.
Las causas de esta degradación son múltiples y complejas, abarcando tanto el ámbito técnico como el político. En lo técnico, destaca la infrautilización de órganos expertos como la Comisión General de Codificación, cuya función histórica ha sido garantizar la coherencia y calidad de la producción normativa. La falta de coordinación interministerial, la desprofesionalización de los procesos legislativos y la ausencia de controles sustantivos en la tramitación parlamentaria contribuyen a la proliferación de normas confusas y de aplicación incierta. En lo político, el cortoplacismo, la presión mediática y la fragmentación parlamentaria han convertido al Parlamento en un escenario teatral más que en un foro de deliberación democrática. La inflación normativa, alimentada por la presión regulatoria de la Unión Europea y las comunidades autónomas, ha generado una «infodemia legal» que desborda la capacidad de comprensión de ciudadanos, empresas y operadores jurídicos. Muchas leyes, cargadas de principios grandilocuentes pero vacías de efectos jurídicos reales, incrementan la percepción de arbitrariedad y alejan a la ciudadanía del sistema democrático.
El memorial propone recuperar una cultura legislativa basada en la racionalidad material, el respeto al procedimiento y la participación ciudadana. Esta propuesta, aunque no detalla reformas específicas, implica un retorno a los principios constitucionales que sitúan al Parlamento como el centro de la actividad legislativa y al Ejecutivo como un poder regulador subordinado a la ley. Desde un enfoque jurídico, esta sección del memorial resuena con la necesidad de restaurar la seguridad jurídica como pilar del Estado de derecho, aunque podría haberse enriquecido con propuestas concretas, como la obligatoriedad de evaluaciones de impacto normativo, la creación de un organismo independiente para supervisar la calidad legislativa o la promoción de consultas públicas previas a la tramitación de proyectos de ley. No obstante, su diagnóstico constituye un punto de partida sólido para un debate público que trascienda los círculos académicos y jurídicos.

(Imagen: RTVE)
Independencia judicial
El memorial dedica un apartado crucial a la independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución como el pilar esencial del Estado de derecho. Los firmantes subrayan que solo un poder judicial autónomo, libre de injerencias del Ejecutivo o del Legislativo, puede garantizar los derechos fundamentales y limitar el abuso del poder. Esta independencia no es meramente formal, sino que exige estructuras institucionales que aseguren la imparcialidad de los jueces, la apariencia de neutralidad y la confianza ciudadana en la justicia. El Derecho de la Unión Europea, a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, refuerza esta exigencia al situar la independencia judicial como un componente esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, protegido por los Tratados. Sin embargo, los firmantes denuncian que la realización práctica de este principio en España enfrenta amenazas significativas que comprometen la legitimidad del sistema judicial.
Las interferencias partidistas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los retrasos en su renovación y los intentos de manipular mayorías parlamentarias para controlar este órgano reflejan una colonización partidista que deslegitima su función de gobierno del poder judicial. El sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, marcado por tensiones entre bloques ideológicos denominados «conservadores» y «progresistas», proyecta una imagen de dependencia incompatible con la neutralidad requerida. Estas dinámicas, lejos de ser anomalías puntuales, evidencian un deterioro estructural que se agrava por la percepción pública de que los órganos judiciales están subordinados a intereses políticos. La mención a los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que desde 2014 reclaman reformas para garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal, añade una dimensión internacional a esta crisis, subrayando que el problema trasciende las fronteras nacionales y afecta la credibilidad de España en el contexto europeo.
El Ministerio Fiscal, concebido constitucionalmente como un órgano autónomo dentro del Poder Judicial, enfrenta una crisis de legitimidad derivada de su vinculación con el Ejecutivo. La percepción de clientelismo y la falta de objetividad en la actuación del fiscal general del Estado, evidenciadas por prácticas que GRECO ha calificado de problemáticas, exigen una reforma estatutaria que priorice el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, las reformas procesales que han restringido el acceso al recurso de amparo y de casación, priorizando la creación de doctrina sobre la protección efectiva de los derechos individuales, han generado frustración entre los ciudadanos, que perciben un sistema judicial cada vez más inaccesible. El control judicial sobre la Administración, aunque teóricamente robusto, se ve debilitado por barreras procesales, como la exigencia de legitimación activa, y por una deferencia excesiva hacia la discrecionalidad administrativa. Decisiones políticamente sensibles, como los indultos concedidos en el marco del procés catalán o la amnistía a los secesionistas, son señaladas como intervenciones políticas que vulneran la igualdad ante la ley y anulan decisiones judiciales legítimas, erosionando la separación de poderes.
Desde un enfoque jurídico, el memorial acierta al vincular la independencia judicial con la confianza pública, un aspecto que trasciende lo técnico y conecta con la percepción ciudadana de la justicia como garante de los derechos. La amnistía, en particular, es presentada como un punto de inflexión que no solo quiebra la igualdad ante la ley, sino que socava la autoridad de los jueces al invalidar, a posteriori, decisiones fundamentadas en la legalidad penal. Sin embargo, el memorial podría haber profundizado en propuestas específicas para abordar estas amenazas, como un sistema de acceso a la carrera judicial basado exclusivamente en el mérito, una revisión del modelo de gobernanza del CGPJ para reducir su dependencia de las mayorías parlamentarias o una reforma del Ministerio Fiscal que garantice su autonomía funcional. A pesar de estas posibles carencias, la denuncia de la «colonización partidista» es un toque de atención urgente que resuena con los principios del Estado de derecho.

(Imagen: Poder Judicial)
Propiedad y libertad de empresa
El análisis de los derechos económicos, centrado en la propiedad privada y la libertad de empresa, constituye otro apartado destacado del memorial. La Constitución española reconoce estos derechos como fundamentales en los artículos 33 y 38, pero los somete a su función social y a las exigencias de la economía general, respectivamente. Los firmantes critican que una interpretación expansiva de la «función social» del artículo 33.2 ha derivado en una concepción líquida y ambigua del derecho de propiedad, cuya delimitación queda en manos del legislador de turno. El contenido esencial del derecho—las facultades mínimas que deben preservarse para que la propiedad siga siendo tal—se ha relativizado hasta el punto de perder su carácter de límite constitucional. Restricciones sustanciales sin compensación adecuada, justificadas en una noción vaga de interés social, generan inseguridad jurídica y plantean un debate urgente sobre los límites del poder legislativo y la tutela judicial efectiva.
La libertad de empresa, reconocida en el artículo 38, enfrenta un proceso similar de erosión. El intervencionismo estatal, caracterizado por medidas desproporcionadas, una fiscalidad asfixiante y regulaciones de carácter ideológico, distorsiona el mercado y debilita los fundamentos de la libre iniciativa. La politización de organismos de supervisión y control, que actúan con criterios partidistas o clientelares en lugar de técnicos, agrava esta situación, favoreciendo la discrecionalidad y la opacidad en sectores económicos clave. La inflación normativa, los cambios constantes e imprevisibles en las reglas del juego, la baja calidad técnica de las leyes y la lentitud judicial afectan gravemente al tejido productivo. Los ciudadanos y las empresas operan en un entorno de incertidumbre que disuade la inversión, desalienta la innovación y reduce la competitividad.
Políticas recientes, como las relativas al control de precios en el mercado de la vivienda o la gestión de la ocupación ilegal, ilustran cómo decisiones motivadas por objetivos sociales legítimos generan efectos indeseables al ignorar los derechos económicos básicos y los principios elementales de la lógica económica. Por ejemplo, las medidas destinadas a proteger a colectivos vulnerables han incrementado paradójicamente la inseguridad jurídica para los propietarios, desincentivando la oferta de vivienda en alquiler y exacerbando los problemas que pretendían resolver. Desde un enfoque jurídico, el memorial propone reconstruir un equilibrio constitucional entre lo público y lo privado, revalorizando la propiedad y la libertad de empresa como instituciones fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Esta propuesta, aunque no detalla reformas específicas, implica un retorno a una interpretación rigurosa de los artículos 33 y 38, que reconozca la función social como un límite externo, no interno, de estos derechos. El memorial podría haber enriquecido este apartado con ejemplos concretos de reformas regulatorias, como la simplificación normativa o la creación de mecanismos de compensación para restricciones a la propiedad, pero su diagnóstico es un punto de partida sólido para abordar la crisis económica desde una perspectiva constitucional.

Manifestación de afectados por la ocupación: reclaman una ley que frene esta lacra. (Imagen: Plataforma Afectados por la Ocupación)
Llamada a la acción cívica
El memorial concluye con una llamada contundente a la ciudadanía para asumir la defensa de las instituciones como un deber cívico inaplazable. Los firmantes—Andrés Betancor, Sebastián Albella Amigo, María Isabel Álvarez Vélez, Juan Álvarez-Sala, Manuel Aragón Reyes, Francesc de Carreras, María José de la Fuente, Pablo de Lora, Eva Desdentado, Ignacio Díez-Picazo, Germán Fernández Farreres, Javier García de Enterría, Antonio Jiménez-Blanco, Ana Gemma López Martín, Consuelo Madrigal, Francisco Pérez de los Cobos, Amadeo Petitbò, Jorge Rodríguez-Zapata, Ángel Rojo, Carlos Vidal y José Antonio Zarzalejos—enfatizan que la democracia no es un regalo heredado, sino una conquista que exige vigilancia y esfuerzo constante. Este mensaje, inspirado en la tradición memorialística española, combina un tono de alerta con una nota de esperanza, apelando a la responsabilidad colectiva para frenar la deriva hacia la desinstitucionalización y restaurar la confianza en el sistema democrático.
La lista de firmantes, que incluye catedráticos de diversas ramas del Derecho, exmagistrados del Tribunal Constitucional, fiscales y profesionales con una trayectoria intachable, confiere al memorial una autoridad moral y técnica indiscutible. Su diversidad, que abarca el Derecho constitucional, administrativo, mercantil, procesal y laboral, refleja un consenso transversal sobre la gravedad de la crisis institucional y la necesidad de actuar con urgencia. La referencia al 19 de junio de 2014, fecha de la proclamación de Felipe VI, refuerza el simbolismo del memorial como una invocación a recuperar el espíritu de estabilidad y consenso que marcó aquel momento histórico. Desde un enfoque jurídico, esta llamada a la acción trasciende el ámbito académico para proyectarse hacia un compromiso cívico que implica a todos los sectores de la sociedad, desde los ciudadanos hasta las élites políticas y económicas.
El memorial subraya que la regeneración democrática requiere revitalizar los fundamentos constitucionales, fortalecer la educación cívica, garantizar la transparencia en la información, reformar el sistema de partidos y restaurar la independencia judicial. Aunque no detalla un programa de reformas específico, esta omisión puede interpretarse como una decisión deliberada para priorizar el diagnóstico y la movilización cívica sobre propuestas técnicas que podrían fragmentar el consenso. Sin embargo, algunos podrían argumentar que la ausencia de medidas concretas limita el impacto práctico del documento, especialmente en un contexto donde la polarización política dificulta la implementación de reformas estructurales. A pesar de esta posible crítica, la fuerza del memorial radica en su capacidad para articular un diagnóstico complejo en un lenguaje accesible, aunque profundamente técnico, y en su rechazo a la retórica sensacionalista, optando por un tono mesurado pero firme.
Recuperar la normalidad democrática es una hoja de ruta para fortalecer la democracia frente a las amenazas de la excepcionalidad
Implicaciones y relevancia
El Memorial por la recuperación de la normalidad democrática llega en un momento crítico para la democracia española, cuando la desafección ciudadana, la polarización política y la banalización de la vida pública amenazan la estabilidad del sistema. Su publicación, coincidente con un contexto de creciente desconfianza en las instituciones, lo convierte en un documento con potencial para generar un debate público significativo. Desde un enfoque jurídico, el memorial es valioso por su anclaje en la Constitución de 1978 como brújula para la regeneración institucional, recordando que las soluciones a la crisis actual deben buscarse dentro del marco legal existente, sin necesidad de rupturas revolucionarias o experimentos populistas.
La relevancia del memorial trasciende el ámbito jurídico para proyectarse hacia el debate político y social. Su énfasis en la normalidad democrática como un retorno a los principios constitucionales ofrece una alternativa al discurso de la excepcionalidad que ha dominado la política española en los últimos años. La referencia a la historia española, con sus ciclos de crisis, colapsos y regeneraciones frustradas, contextualiza la actual situación como parte de un patrón recurrente, pero también como una oportunidad para romper con esa inercia mediante el compromiso cívico. La fortaleza institucional, como señala el memorial, es un factor clave para el desarrollo económico, la cohesión social y la protección de los derechos fundamentales, lo que hace que su mensaje sea relevante no solo para juristas, sino también para empresarios, ciudadanos y responsables políticos.
El éxito del memorial dependerá de su capacidad para movilizar a la sociedad civil y generar un consenso amplio en torno a la necesidad de regeneración democrática. En un contexto donde la polarización dificulta el diálogo, los firmantes enfrentan el desafío de traducir su diagnóstico en propuestas concretas que puedan ser adoptadas por las instituciones sin caer en la instrumentalización partidista. La ausencia de un análisis más detallado sobre el impacto de la polarización en la sociedad civil o sobre el papel de los medios de comunicación en la desinformación podría limitar su alcance, pero estas omisiones no restan valor a su contribución. El memorial, con su diagnóstico severo pero fundamentado, su tono esperanzado y su anclaje constitucional, es un hito en el debate sobre la salud de las instituciones españolas.
En resumidas cuentas, el Memorial por la recuperación de la normalidad democrática no es solo un documento jurídico, sino una llamada a la acción que interpela a todos los sectores de la sociedad. Su diagnóstico refleja fielmente los desafíos que enfrenta el Estado de derecho, desde la colonización partidista hasta la erosión de la confianza ciudadana. Su propuesta de recuperar la normalidad democrática, lejos de ser un ejercicio nostálgico, es una hoja de ruta para fortalecer la democracia frente a las amenazas de la excepcionalidad.
En un país con una historia marcada por crisis cíclicas, este memorial nos recuerda que la regeneración es posible, pero requiere un esfuerzo colectivo fundamentado en los valores constitucionales que han sostenido a España desde 1978.