Entre la norma, el mercado y el olvido moral del siglo XXI
"La dignidad humana ante el desafío del siglo XXI"
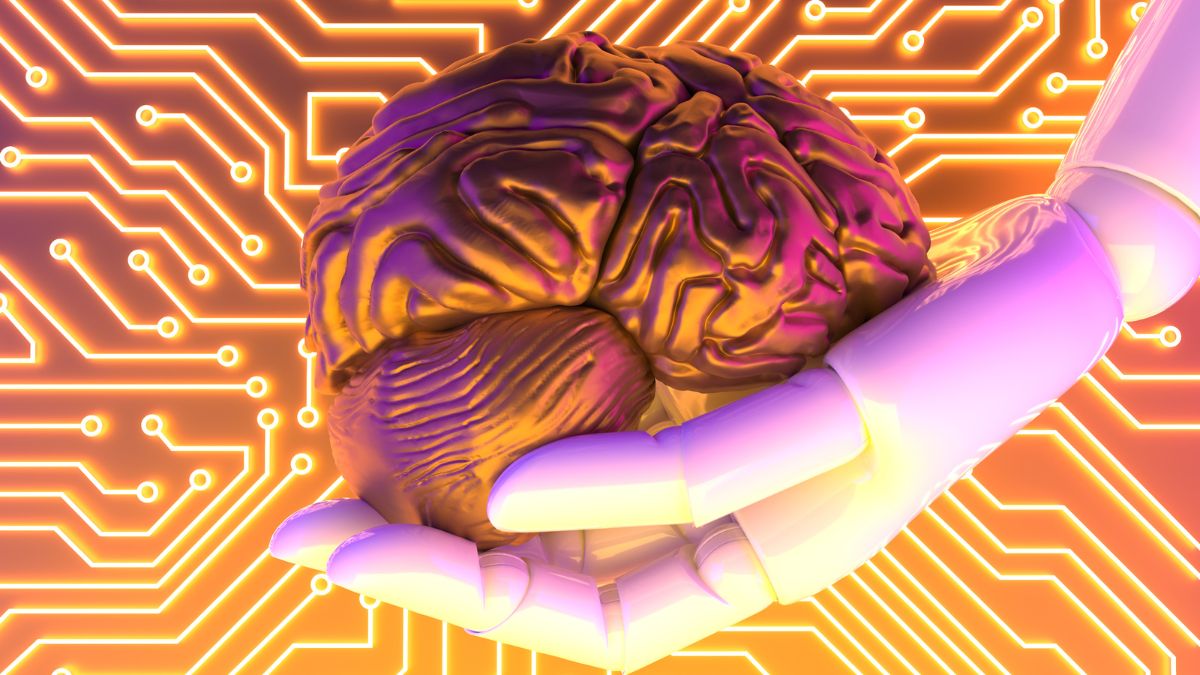
(Imagen: E&J)
Entre la norma, el mercado y el olvido moral del siglo XXI
"La dignidad humana ante el desafío del siglo XXI"
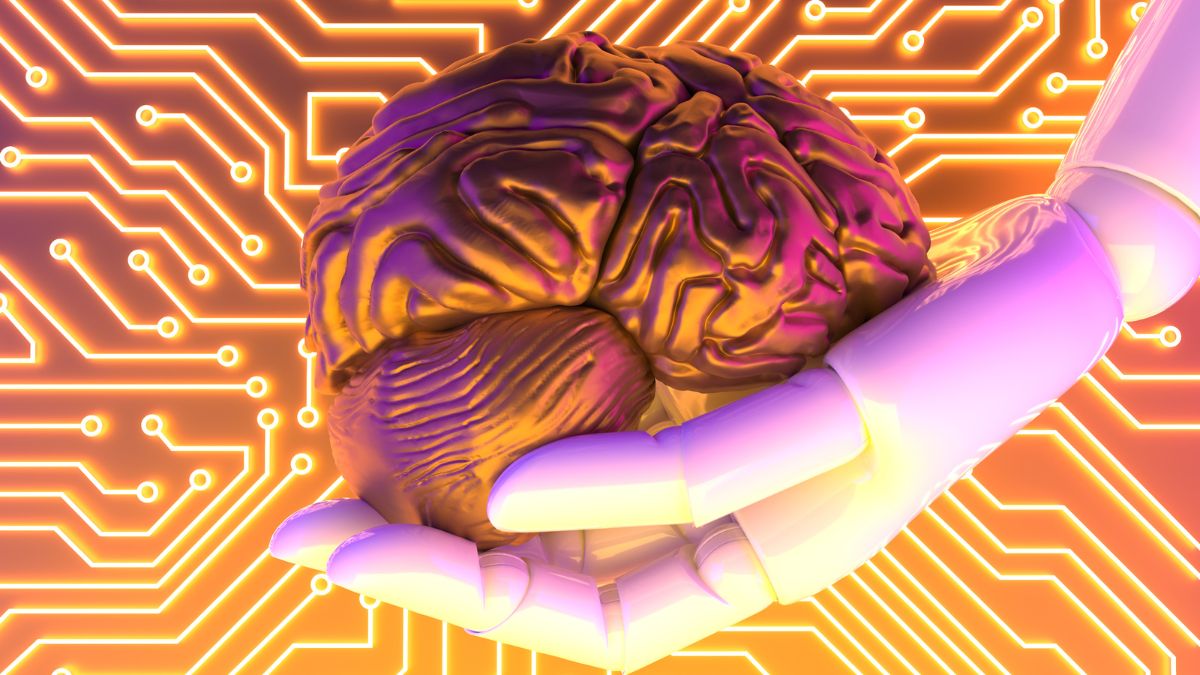
(Imagen: E&J)
En el origen de toda concepción jurídica verdaderamente justa se encuentra una idea tan simple como poderosa: la dignidad humana.
Durante siglos, los juristas y filósofos han sostenido que el Derecho no se justifica por su eficacia ni por su capacidad de coerción, sino por su vínculo con la persona y su valor intrínseco. Sin embargo, hoy, en los tribunales y en la vida pública, ese concepto parece diluirse.
La dignidad, que debería ser brújula, se convierte en palabra decorativa.
En el ejercicio forense, se percibe cómo la búsqueda de la verdad o la justicia cede, demasiadas veces, ante el peso del dinero, la estrategia o la burocracia.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Y así, en pleitos donde el demandante lucha por restaurar su honra o reparar una humillación, el Derecho olvida su misión más elemental: proteger la dignidad de quien sufre.
I. La raíz filosófica: de Platón a Kant
1. Platón: la justicia como armonía del alma y la ciudad
En el pensamiento clásico, Platón fue uno de los primeros en vincular la dignidad con la estructura moral del ser humano.
En La República, plantea que la justicia consiste en que cada parte del alma y de la sociedad cumpla su función conforme a la virtud.
Esa visión supone que el ser humano posee un valor interior, una parte racional que debe regir sus actos y no puede ser degradada sin romper la armonía del orden justo.
Para Platón, la justicia no era sólo un equilibrio externo, sino un estado del alma, una forma de respeto por la esencia humana.
En esa idea late, en germen, el concepto de dignidad: el reconocimiento de que el hombre no es una cosa, sino un ser dotado de razón y moralidad.
3. Kant y la dignidad como fin en sí mismo
Siglos más tarde, Immanuel Kant consolidó la noción moderna de dignidad humana.
En su Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785) escribió:
«En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Lo que tiene precio puede ser reemplazado; lo que tiene dignidad no admite equivalente.»
La idea kantiana transforma el pensamiento jurídico: el ser humano no vale por su utilidad, sino por su condición de sujeto moral.
De ahí deriva la obligación jurídica y ética de tratar a toda persona como un fin en sí misma, principio que inspira la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y las constituciones democráticas posteriores.
II. La dignidad humana en el constitucionalismo contemporáneo
1. Europa y América Latina
El artículo 10.1 de la Constitución Española es una de las formulaciones más claras:
«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.»
El Tribunal Constitucional español, en sentencias como la STC 53/1985 y STC 120/1990, ha subrayado que la dignidad humana es «valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida».
En Latinoamérica, constituciones como la colombiana (art. 1), la mexicana (reforma de 2011) y la peruana (art. 1) también colocan la dignidad como fundamento del orden jurídico.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su carácter esencial, señalando que «la dignidad del ser humano es el eje central del sistema interamericano» (Caso Villagrán Morales vs. Guatemala, 1999).
III. Estados Unidos: la dignidad como principio moral emergente
Aunque la palabra dignity no figura en la Constitución de los Estados Unidos, su interpretación jurisprudencial ha otorgado a este concepto una fuerza progresiva.
El Tribunal Supremo ha invocado la dignidad humana como fundamento moral en diversos ámbitos:
Brown v. Board of Education (1954): al declarar inconstitucional la segregación racial, el Tribunal sostuvo que separar a los niños por raza «lesiona su sentido de autoestima y dignidad personal».
Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992): la dignidad se vincula con la autonomía personal y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
Obergefell v. Hodges (2015): el reconocimiento del matrimonio igualitario se apoyó en la idea de que «la Constitución promete libertad para todos, y esa libertad incluye la dignidad de elegir con quién compartir la vida».
En el ámbito penal, casos como Trop v. Dulles (1958) o Atkins v. Virginia (2002) emplean la noción de human dignity para limitar castigos crueles o inhumanos.
En la doctrina estadounidense contemporánea, autores como Ronald Dworkin y Martha Nussbaum han desarrollado el concepto de dignidad como principio normativo de igualdad moral y base del constitucionalismo liberal.
Así, aunque el término carezca de anclaje textual, la dignidad humana opera como un principio implícito de justicia y humanidad, transversal a toda la jurisprudencia moderna.
IV. La dignidad en crisis: el reflejo de la práctica judicial
En la realidad procesal, la dignidad humana se encuentra con múltiples amenazas.
En muchos procedimientos judiciales, los litigantes, abogados e incluso los jueces parecen olvidar que detrás de cada expediente hay una persona.
La frialdad del trámite sustituye a la empatía; la estrategia económica reemplaza al respeto.Casos reales; La dignidad humana no es un valor abstracto ni una frase bonita en los tratados internacionales. Es un derecho protegido por la ley, tanto en el ámbito penal como en el civil, y tiene especial relevancia cuando es vulnerada a través del lenguaje ofensivo, del insulto, de la amenaza, del acoso verbal, y de expresiones que buscan degradar, humillar o descalificar injustamente a una persona.
Cuando se profieren expresiones como “subnormal”, “payaso/a”, “abogaducha”, o se ataca directamente la salud mental con frases como “estás loca/o”, no estamos frente a simples opiniones o comentarios sin trascendencia. Estas palabras pueden configurar conductas punibles cuando afectan la dignidad, la integridad moral o la reputación de quien las recibe. En el plano jurídico, la persona afectada (sujeto pasivo) tiene derecho a ser reparada, incluso cuando no haya un daño económico visible, porque el ataque ha sido directo a su esfera personal, íntima, emocional y profesional.
La jurisprudencia y la doctrina jurídica han reconocido que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen son bienes jurídicos protegidos por la Constitución y desarrollados por el Código Penal y el Código Civil. El insulto, cuando es reiterado o especialmente grave, puede constituir delito de injurias o acoso, y si hay amenazas, incluso delito de coacciones o amenazas. En el ámbito civil, estas acciones son reclamables por la vía de la responsabilidad extracontractual por daño moral.
Más aún, cuando el lenguaje se usa para denigrar profesionalmente —por ejemplo, llamando “abogaducha” a una mujer abogada con el ánimo de desacreditarla—, no sólo se vulnera su dignidad como persona, sino también su reputación profesional, lo cual puede tener consecuencias laborales, psicológicas y sociales. Y todo esto sin que sea necesario demostrar un daño económico concreto: el daño moral existe por sí mismo y es indemnizable.
Debemos ser conscientes de que las palabras tienen peso jurídico. Vivimos en una sociedad que a menudo minimiza el impacto del lenguaje, escudándose en la libertad de expresión. Pero esta libertad no es absoluta. Cuando se usa para humillar, insultar o acosar, deja de estar protegida y pasa a ser una conducta sancionable.
Como profesionales del Derecho, y como ciudadanos, no debemos normalizar la violencia verbal. Las agresiones no siempre dejan huellas visibles, pero pueden marcar profundamente a una persona. Y en esos casos, el Derecho debe estar para proteger, reparar y prevenir.
El Derecho, cuando olvida la dignidad, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo despersonalizado, más atento a los intereses patrimoniales que al valor de la persona.
El resultado es una justicia formalmente correcta, pero moralmente vacía.
V. Retos contemporáneos y el futuro de la dignidad humana
El siglo XXI enfrenta nuevos escenarios donde la dignidad humana será puesta a prueba:
La inteligencia artificial y los datos personales: ¿puede un algoritmo decidir sobre una persona sin vulnerar su dignidad?
La biotecnología y la manipulación genética: ¿dónde está el límite entre la mejora y la cosificación del ser humano?
La desigualdad económica y digital: ¿puede hablarse de dignidad sin condiciones materiales mínimas de existencia?
La dignidad, que nació como principio moral y se transformó en principio jurídico, deberá ahora adaptarse como principio tecnológico y global, capaz de limitar los nuevos poderes del siglo XXI.
Conclusión: volver al centro
El Derecho nació para proteger a la persona, no para sustituirla. Cuando la dignidad humana deja de ser el centro del sistema, el Derecho se vacía de sentido. La tarea del jurista contemporáneo no consiste sólo en aplicar normas, sino en recordar el valor innegociable de lo humano.
La dignidad no se concede ni se pierde: se reconoce, se defiende y se vive. Mientras esa verdad inspire nuestras leyes, el Derecho seguirá siendo, como quiso Platón, una forma de armonía y justicia.







