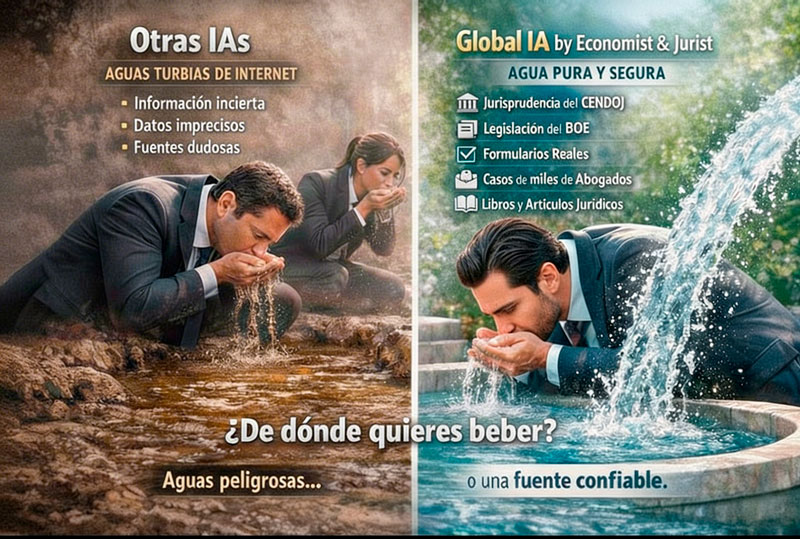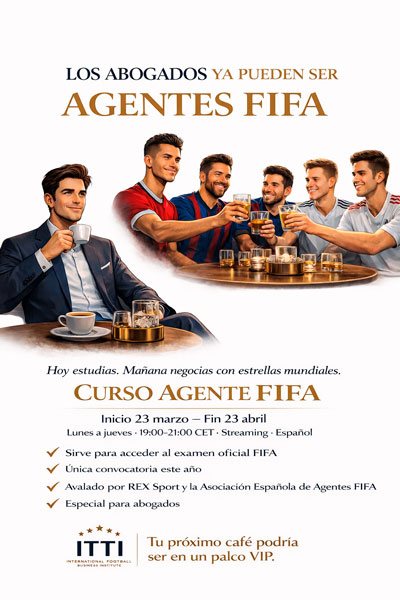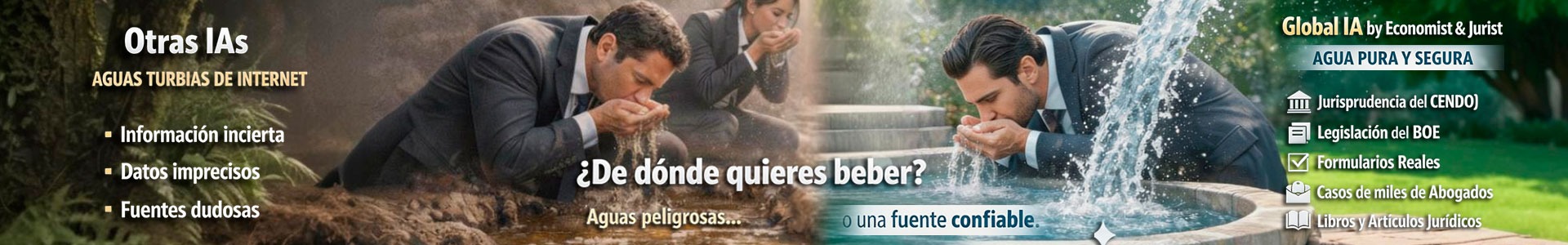En el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco
El 20 de noviembre es una fecha que homenajea a cuantos hicieron posible que hoy España sea un país con una democracia consolidada y avanzada

(Imagen: RTVE)
En el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco
El 20 de noviembre es una fecha que homenajea a cuantos hicieron posible que hoy España sea un país con una democracia consolidada y avanzada

(Imagen: RTVE)
Hoy, 20 de noviembre de 2025, se cumple medio siglo desde que muriera Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios, el último dictador en Europa occidental, heredero del fascismo imperante durante la II Guerra Mundial, y último bastión de la cruzada nacional que dio origen a la infausta guerra civil –incivil– que dividió a los españoles en dos bandos enfrentados y encarnizados durante tres terribles años sumiendo a España en la pobreza, el aislamiento social y el atraso industrial y económico con respecto al resto de Europa, dando comienzo a una implacable dictadura que solo en sus últimos coletazos comenzó a abrirse al exterior y a aceptar a regañadientes los nuevos aires liberales de una generación de jóvenes que ansiaban más libertad y apertura, en lo que vino a denominarse satíricamente como la “dictadura blanda”.
El proceso de enfermedad que culminó con el fallecimiento de Franco fue tan dramático como el destino de España durante los casi cuarenta años en que estuvo sometida a una política cerrada, obsoleta, internacionalmente criticada y sin formar parte de los principales organismos internacionales, como la CEE o la OTAN.
Se ha llegado a calificar la muerte del dictador como un verdadero encarnizamiento médico, sometiéndole a todos los tratamientos médicos posibles, aun a sabiendas de que de nada servirían salvo para alargar por unos días su agónica vida por intereses políticos y espurios.
Todo comenzó el 12 de octubre de 1975, día en que Franco cayó enfermo de una gripe que derivó en un fallo cardíaco, siendo el principio de su deterioro físico. La primera operación tuvo lugar el 2 de noviembre dentro del recinto del Palacio de El Pardo, en Madrid, ante la negativa del dictador de ser ingresado en un hospital que pudiera alarmar a la población.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Ese mismo día padeció una severa hemorragia por arriba y por abajo, con coágulos en la sangre que estuvieron a punto de asfixiarle. Ante el riesgo de que falleciera y la imposibilidad inmediata de ingresarle hospitalariamente, se optó por improvisar una sala quirúrgica en el botiquín del regimiento de la guardia de El Pardo. Tal fue la improvisación que para sacar a Franco de su habitación debieron envolverlo en una alfombra, sacándolo del palacio mientras sangraba, desnudo y escuálido para trasladarlo al botiquín que se encontraba a un quilómetro del palacio, y que hasta entonces se había utilizado como trastero, encontrándose en unas condiciones higiénico sanitarias difíciles de explicar.
Debemos suponer el ambiente que se respiró, lleno de enfermeros y médicos desbordados por los acontecimientos, la responsabilidad y la falta de medios, agravado porque en medio de la improvisada operación a que fue sometido se apagaron las luces y hubo que llamar al electricista del pueblo de El Pardo, que no sólo arregló el desaguisado sino que cortó la luz de todo el pueblo para tener la máxima potencia y seguridad para que no hubiera otro apagón.
Tras tres interminables horas de operación y darle la extremaunción, se produce un milagro y Franco se recupera, aunque a los pocos días vuelve a agravarse su precario estado de salud y se decide, ahora sí, ingresarlo en el Hospital La Paz de la capital madrileña, donde finalmente fallecería intubado y lleno de máquinas, controladas su constantes vitales, tal como quedó inmortalizado en aquella foto clandestina de ignoto autor que fue portada de periódicos y revistas.
Una muerte agónica, como agónicos fueron los primeros años tras acabarse la Guerra Civil, con cientos de miles de españoles que no tuvieron más opción que exiliarse en Francia o México, o los que padecieron los sinsabores de la represión, la detención, los consejos de guerra sumarísimos sin la menor garantía procesal, muchos de ellos con el fusilamiento del encausado, cuando no aplicando la ley de fuga, con el correspondiente tiro en la nuca y la ocultación del cadáver en una fosa común, de las que existen unas 6.000 en toda España, o las depuraciones en los cargos funcionariales o de confianza.
Por no decir el aislamiento internacional que sufrió España al ser expulsada de la ONU, hasta que el 31 de octubre de 1950 su Asamblea General recomendó la revocación de las medidas de aislamiento acordadas en 1946, siendo ratificado en acuerdo de 4 de noviembre, lo que supuso el regreso de los embajadores y, entre ellos, el de los EEUU mediante el nombramiento de Stanton Griffis como embajador de Washington en Madrid y el de José Félix de Lequerica como representante del Gobierno de Franco ante el de Estados Unidos.

(Imagen: RTVE)
Un país cuya población, durante la época de la posguerra, padeció la hambruna, al faltar los productos básicos, por lo que ante la falta de azúcar de acudía a la sacarina; en lugar de café, malta; las patatas fueron sustituidas por boniatos; de los guisantes y las habas se comían hasta las vainas; y a falta de pan sólo a comienzos de 1945 se vendieron en Madrid un millón de castañas diarias.
No es de extrañar que acudiera en auxilio la República Argentina, que en 1947 exportó a nuestro país 400.000 toneladas de trigo; 120.000 de maíz; 8.000 de aceites comestibles; 16.000 de tortas oleaginosas; 10.000 de lentejas; 20.000 de carne salada y 50.000 cajas de huevos. Mientras tanto, continuaba vigente las tristemente conocidas como cartillas de racionamiento, que no desaparecieron hasta el 28 de marzo de 1952. Como señaló el propio Franco, al inaugurar la IV Legislatura de Las Cortes, el 16 de mayo de ese mismo año, “como coronamiento del actual periodo, puedo anunciaros que a partir del primero de junio quedará absolutamente suprimida la cartilla de racionamiento (…) Desaparece, por tanto, lo que ha sido en cada hogar el símbolo y el recuerdo de nuestras dificultades, cuya superación es un motivo de orgullo para los españoles”.
Capítulo aparte merece los campos de concentración. Durante la rebelión militar de julio del 1936, capitaneada por el general Francisco Franco, los golpistas establecieron centenares de campos de concentración por todo el Estado. Un año después, el 5 de julio del 1937, una orden crea por decreto la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros.
Su existencia es uno de los episodios más desconocidos de la dictadura de Franco. Quizás por eso, el periodista Carlos Hernández de Miguel se dedicó a investigarlo. Gracias a los estudios de los historiadores Javier Rodrigo (2003) y Aram Monfort (2007) —estudios hechos ya en pleno siglo XXI—, Hernández actualizó y completó la radiografía de los campos de concentración españoles, plasmado en el libro Los campos de concentración de Franco (Ediciones B, 2019), donde se muestran fríamente los datos de la represión ejercida en estos campos.
El número de víctimas es difícil de calcular. El periodista ha puesto una cifra que supera los 10.000 muertos en estos campos. Muchos también murieron de hambre o por las condiciones de vida de la reclusión. Hernández cifra en más de 700.000 los prisioneros que pasaron por los campos de concentración de Franco.
Antes de la caída de Madrid y Valencia, por ejemplo, había 430.000 prisioneros en campos de concentración, 90.000 en batallones de trabajos forzados, y en 1940 había 270.000 presos en las prisiones, cuando su capacidad era para 15.000. Sólo en el campo de concentración de Horta (Barcelona) se hacinaban 30.000 personas.
Entre tanto, la juventud comenzaba a rebelarse y en marzo de 1951, casi a punto de cumplirse los doce años de la guerra civil, se convocó una huelga en Barcelona presidida por los enfrentamientos con la Policía Armada a raíz del aumento en el precio del billete del tranvía, con el apoyo de las incipientes centrales sindicales, clandestinas, de la UGT y CCOO.
Una juventud que debía dar rienda suelta a sus ansias de libertad mediante los guateques, ante las severas limitaciones de orden moral que sufrían, especialmente el sexo femenino y con mayor intensidad en las pequeñas capitales de provincia. La entrada masiva de turistas a partir de los años sesenta comportó un cambio de costumbres en el vestir, en el uso de los biquinis y de una moral más relajada, frente a la que el régimen poco podía hacer sino era reprimirla con el uso de la fuerza.
Y sin embargo, los nostálgicos del régimen suelen justificar esta etapa de nuestra reciente historia recordando y ensalzando los logros y éxitos que el régimen consiguió hasta situar a España como décima potencia mundial, unida a la apertura al exterior, el fin de la autocracia, la expansión del turismo, el bienestar económico y un cierto progreso industrial. Pero todas estas circunstancias, más pronto o más tarde, debían llegar por necesidad para evitar un aislamiento que hubiera precipitado la caída del régimen.
Con todo, la muerte de Franco dejaba en vilo el futuro inmediato del país, considerando que en su testamento político puso énfasis en que: “No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria”.
Sin embargo, se abría una luz de esperanza con el mensaje que el recién nombrado rey Juan Carlos I pronunció ante las Cortes Generales, el 22 de noviembre de 1975, aun sin ser haber sido enterrado Franco:
“Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.
La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional.
(…) La Corona entiende, también, como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el efectivo ejercido de todas sus libertades”.

(Imagen: RTVE)
Los analistas políticos quisieron ver en esas palabras, y no se equivocaron, un compromiso de la Corona con el restablecimiento de la democracia, la legalización de los partidos políticos y el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los españoles, homologándonos al resto de países europeos occidentales.
Faltaba por comprobar si ese cambio se realizaría mediante una ruptura radical con el anterior sistema o, por el contrario, mediante una reforma legislativa, o dicho en palabras de Torcuato Fernández-Miranda, confidente y preceptor del rey, “hemos de ir de la ley a la ley”. No en vano, al morir Franco, el rey le preguntó si prefería ser presidente del Gobierno o de las Cortes, a lo que Torcuato le respondió: “Majestad, el animal político que llevo dentro me pide el Gobierno, pero le seré más útil en las Cortes”.
De su convencido perfil liberal da buena muestra su libro Estado y Constitución, un ensayo de Derecho Político atravesado por el espíritu democrático y que concluye con la siguiente frase: “No hay más política que la que hacen hombres concretos desde situaciones concretas; sólo así se ejerce la voluntad histórica creadora y determinante”.
Se ha dicho (Luis García San Miguel) que la reforma fue la expresión de un cierto talante negociador, de un deseo de no ir demasiado deprisa y de una voluntad de no hacer tabla rasa del pasado. La ruptura, por el contrario, plasmaba una cierta impaciencia, cierto radicalismo y, especialmente, el propósito de empezar a partir de cero, eliminando políticamente todo lo anterior, como fue el caso de la revolución de los claveles, el 25 de abril de 1974 en Portugal, un verdadero golpe de Estado contra la dictadura implantada desde 1926 y un toque de aviso para el régimen franquista por su cercanía y eficaz resultado.
Felizmente se optó por la transición, protagonizada por Juan Carlos I y un joven, ambicioso y nada esperado presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que supo encontrar el ritmo y empezó a cambiar no a remolque de las pretensiones de la oposición, como a destiempo y de mala gana, sino anticipándose a ellas y dando pasos inesperados que sorprendieron a todos, presentando su reforma no como un juego cansino de concesiones tardías, sino como algo interesante y nuevo, tomando la iniciativa que el anterior presidente del gobierno, Arias Navarro, había perdido, desmantelando el aparato del Movimiento o, cuando menos, sus privilegios, contemplando al mismo tiempo la integración de la oposición en la legalidad, incluido el partido comunista, el gran y temido enemigo. De este modo se rompía la premonición de Franco de haberlo dejado todo “atado y bien atado”.
Tal fue el éxito que hasta los más fieles al régimen y procuradores en Cortes votaron a favor de la transición democrática, engrosando las filas de los partidos de la derecha.
Pero esta es otra historia que los más mayores hemos vivido con ilusión, interés e intensidad.
Es por ello que la fecha de hoy debe ser un homenaje a cuantos, desafiando y combatiendo desde la legalidad más estricta los resortes del antiguo Estado, hicieron posible que hoy España sea un país con una democracia consolidada y avanzada, representada en todos los foros internacionales más relevantes, y con un peso y protagonismo indiscutido a nivel mundial, al amparo de una Constitución, la de 1978, que garantiza nuestro régimen de libertades y hace posible que sea la nuestra una de las sociedades más avanzadas.