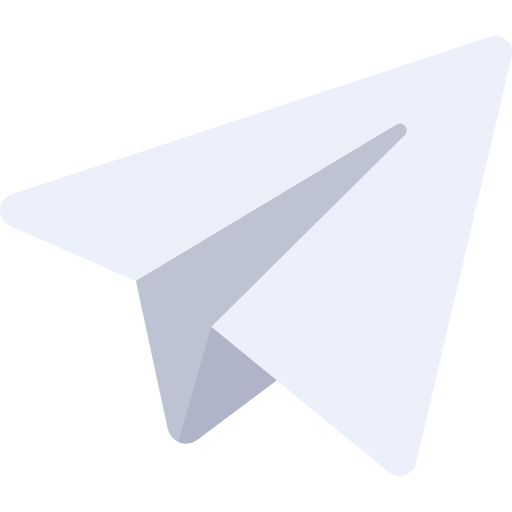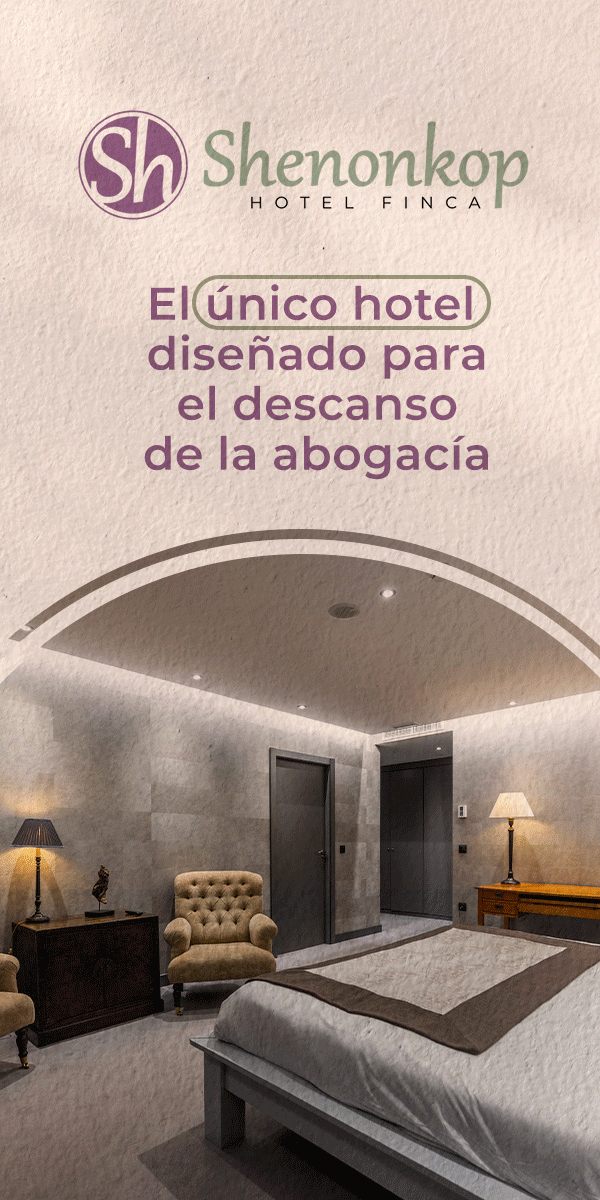Del control de usura al control de transparencia: una mutación de paradigma en el crédito ‘revolving’
"¿Basta con que un producto sea comprensible para que sea jurídicamente aceptable?"

(Imagen: E&J)
Del control de usura al control de transparencia: una mutación de paradigma en el crédito ‘revolving’
"¿Basta con que un producto sea comprensible para que sea jurídicamente aceptable?"

(Imagen: E&J)
Durante años, el enjuiciamiento jurídico de los créditos revolving se articuló en torno a una idea relativamente sencilla: el problema estaba en el precio. La Ley de Represión de la Usura ofrecía un instrumento claro para controlar aquellos intereses notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso. El Derecho intervenía así fijando un límite material al coste del crédito al consumo.
En los últimos tiempos, sin embargo, el centro de gravedad del análisis se ha ido desplazando progresivamente hacia otro terreno: el de la transparencia y la comprensibilidad real del producto. El foco ya no está tanto en cuánto cuesta el crédito, sino en si el consumidor pudo comprender de forma efectiva su funcionamiento y sus consecuencias económicas. Este desplazamiento no es un simple matiz técnico. Supone, en realidad, un cambio de paradigma en el modo de concebir la intervención del Derecho en el mercado del crédito minorista.
Ambos enfoques responden a lógicas distintas. El control de usura es un control de contenido: presupone que existen precios que el ordenamiento no está dispuesto a tolerar, incluso aunque hayan sido formalmente aceptados por el prestatario. El control de transparencia, en cambio, es un control funcional o procedimental: no cuestiona tanto el contenido económico del contrato como la calidad del proceso informativo que condujo a su celebración.
El paso de uno a otro modelo tiene consecuencias relevantes. Mientras el primero sitúa el debate en los límites del mercado, el segundo lo traslada al terreno de la formación del consentimiento. La pregunta deja de ser si un determinado coste del crédito es aceptable en términos objetivos y pasa a ser si ese coste fue suficientemente explicado y comprendido.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER

(Imagen: E&J)
Existe, además, un riesgo conceptual que no debería ignorarse: confundir la transparencia con la legitimidad. Que un producto pueda ser explicado no significa necesariamente que deba ser ofrecido en esos términos en el mercado del crédito al consumo. El Derecho no puede limitarse a garantizar que el consumidor comprende; en determinados ámbitos, también debe atreverse a decir que ciertos equilibrios económicos son, sencillamente, inaceptables.
Este giro no carece de lógica. El Derecho del consumo moderno ha insistido, con razón, en la necesidad de que el consumidor pueda tomar decisiones informadas y comprender la carga económica real de los contratos que celebra. En productos financieros complejos o atípicos, esta exigencia es especialmente pertinente. El problema aparece cuando el control de transparencia corre el riesgo de convertirse, de hecho, en el único filtro sustantivo del sistema.
Un modelo de protección basado exclusivamente en la transparencia corre el peligro de convertirse en un sistema en el que todo es jurídicamente admisible si está suficientemente documentado. El conflicto ya no es si el contrato es razonable, sino si el folleto era suficientemente largo. Y ese es un desplazamiento silencioso, pero muy profundo, del papel clásico del Derecho privado.
En el ámbito del revolving, esta cuestión se plantea con especial intensidad. No estamos ante un préstamo clásico, sino ante un producto de deuda rotativa con una mecánica propia: capitalización de intereses, recomposición del límite disponible, cuotas mínimas que apenas amortizan principal y una estructura que tiende, en muchos casos, a cronificar la deuda. El resultado económico real del contrato dista mucho de la intuición que el consumidor medio suele tener cuando piensa en un crédito al consumo.
Desde esta perspectiva, es legítimo preguntarse si la transparencia, por muy reforzada que sea, puede agotar por sí sola el juicio de validez de este tipo de productos. Dicho de otro modo: ¿basta con que un producto sea comprensible para que sea jurídicamente aceptable, o el Derecho del consumo debe seguir reservándose la posibilidad de imponer límites materiales a determinados diseños contractuales?
La cuestión no es meramente teórica. El desplazamiento hacia un modelo centrado en la transparencia tiene un impacto directo en la práctica forense. El debate se traslada al terreno probatorio: documentos precontractuales, ejemplos representativos, simulaciones de escenarios de pago y, con frecuencia, prueba pericial económica para explicar el funcionamiento del producto. El litigio se convierte así en una discusión sobre qué podía o no podía comprender el consumidor medio en el momento de contratar.

(Imagen: E&J)
Este enfoque tiene virtudes, pero también riesgos. El primero es la inevitable casuística. Mientras el control de usura ofrecía un criterio material relativamente estable, el control de transparencia introduce un grado de indeterminación mayor, muy dependiente de las circunstancias del caso concreto y de la valoración judicial de la prueba. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el cambio de eje no es irrelevante.
El segundo riesgo es más profundo. Si el único límite real al producto es su comprensibilidad, el sistema corre el peligro de enviar un mensaje implícito: prácticamente cualquier estructura económica es admisible, siempre que se explique con suficiente detalle. El Derecho dejaría así de preguntarse por los límites del contenido para centrarse casi exclusivamente en la calidad del procedimiento informativo.
En este contexto, seguir construyendo el sistema sobre la figura de un consumidor capaz de procesar racionalmente estructuras financieras complejas es, en gran medida, una ficción jurídica. No porque el consumidor sea incapaz, sino porque el propio diseño de muchos de estos productos está pensado para que su verdadero coste solo se manifieste a largo plazo, cuando la decisión ya no es fácilmente reversible.
Sin embargo, el Derecho del consumo no nació solo para mejorar la información, sino también para corregir desequilibrios estructurales en mercados caracterizados por una fuerte asimetría entre las partes. En ese contexto, la autonomía de la voluntad no puede operar como un dogma absoluto, especialmente cuando se trata de contratos de adhesión masivos dirigidos a consumidores en muchos casos vulnerables.
Todo ello sugiere que el desplazamiento desde el control de usura al control de transparencia no debería entenderse como una simple sustitución, sino, en todo caso, como una convivencia de planos. La transparencia es imprescindible, pero quizá no pueda —ni deba— asumir en solitario la función de poner límites a determinados modelos de crédito al consumo.
Lo que está en juego, en realidad, no es solo cómo se controlan los créditos revolving, sino qué modelo de Derecho de consumo queremos: uno que establezca límites materiales a determinados diseños contractuales o uno que se conforme con certificar que esos diseños fueron correctamente explicados antes de ser aceptados.
La evolución hacia un modelo centrado en la transparencia es comprensible y, en muchos aspectos, valiosa. Pero si esa evolución termina vaciando de contenido la idea de límite material, el Derecho del consumo corre el riesgo de transformarse en un mero sistema de validación formal del mercado. Y cuando eso ocurre, deja de cumplir su función más incómoda, pero también más necesaria: decir no solo cómo deben venderse las cosas, sino qué cosas no deberían venderse en determinados términos. Porque cuando el debate jurídico se desplaza exclusivamente del “cuánto es aceptable” al “cómo se explicó”, el riesgo es que el Derecho deje de actuar como un verdadero límite al mercado para convertirse únicamente en su notario más minucioso.