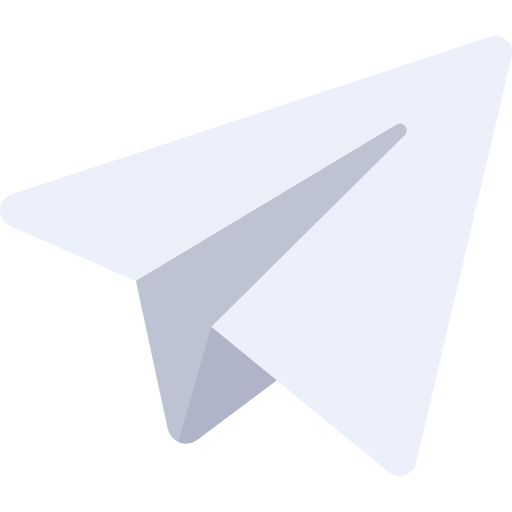Juan Carlos rey de España y las gallinas
"Juan Carlos rey de España y las gallinas"

(Imagen: Casa Real)
Juan Carlos rey de España y las gallinas
"Juan Carlos rey de España y las gallinas"

(Imagen: Casa Real)
No sé por qué hoy, al pensar en el rey Juan Carlos I, me ha venido a la memoria una de las primeras editoriales que escribí en Economist & Jurist. La hice a propósito de un personaje de gran prestigio, con una vida aparentemente intachable al servicio de la sociedad. Sin embargo, al final de su trayectoria cometió un error o varios, según quien cuente la historia, y entonces ocurrió lo que tantas veces ocurre en la vida pública: pasó de héroe a villano en cuestión de horas. Lo admirable de una existencia larga quedó borrado por el impacto de un desenlace.
Aquella reflexión se me quedó grabada porque, siendo niño, viví una escena que mi madre convirtió en metáfora. En la casa de veraneo teníamos un corral. Un día vi a una gallina herida; apenas le manaba un hilo de sangre. Al instante, el resto de gallinas, al reconocer la herida, se lanzaron sobre ella a picotearla con saña, atraídas por la sangre como si ese fuera el único dato relevante de su existencia. Mi madre, que estaba conmigo, me dijo algo así como: “Esto es como la vida misma”. No entendí del todo entonces, pero con los años he vuelto a esa imagen muchas veces. Y hoy, pensando en Juan Carlos I, vuelve con fuerza.
Durante casi 40 años hemos visto con frecuencia, sin matices y a veces con una unanimidad impropia de sociedades críticas, cómo medios de comunicación, élites políticas y opinión pública alababan sin descanso la figura del rey. Todo era magnífico: cada viaje, cada discurso, cada gesto era tratado como histórico, esencial, casi providencial. En muchas ocasiones se perdió la sobriedad del análisis, como si la monarquía solo pudiera sostenerse a base de entusiasmo unánime. Sin embargo, con independencia del exceso, es innegable que su papel en la Transición y como garante institucional de la democracia fue relevante. También lo fue su labor exterior: se convirtió en un embajador que abrió puertas económicas y reputacionales a empresas españolas en mercados donde España no había tenido presencia fuerte, especialmente en Hispanoamérica, países árabes y grandes centros occidentales. Eso generó inversión, contratos, empleo, impuestos y, en consecuencia, servicios públicos que mejoraron la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Hubo estado de bienestar gracias a muchas causas; esa apertura internacional fue una de ellas.
Y, sin embargo, bastó una herida.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
De pronto, un conjunto de conductas personales y la percepción social de las mismas abrió una grieta irreversible. Y entonces ocurrió el fenómeno inverso al de las décadas anteriores: los mismos medios que habían exagerado la alabanza, se lanzaron a la demolición sin piedad; los mismos discursos que lo cubrían de épica, se llenaron de desprecio. Lo que antes era virtud se releyó como impostura; lo que antes era servicio se interpretó como cálculo; lo que antes era sacrificio se convirtió, retrospectivamente, en sospecha.

(Imagen: Casa Real)
Esto no es solo una cuestión monárquica. Es una cuestión humana y jurídica: la manera en que una sociedad juzga a quien ha servido durante décadas cuando comete un error final dice más de la sociedad que del propio personaje. Porque el problema no está en la crítica, la crítica es legítima e incluso necesaria, sino en la desproporción moral y narrativa. La misma maquinaria que construye mitos los destruye con la misma ligereza. El aplauso absoluto es tan injusto como la condena total.
Aquí la metáfora del corral cobra pleno sentido. Las gallinas no recuerdan que esa compañera estuvo meses poniendo huevos para el grupo. Solo ven la herida. La sangre les borra el pasado. Y hay algo inquietante en admitir que nuestras democracias, con toda su sofisticación, tienden a actuar igual: quien cae deja de ser persona para convertirse en presa simbólica, y el juicio público se vuelve una forma de depredación moral.
Desde el punto de vista de una cultura jurídica madura, esto es preocupante. Porque el Derecho y especialmente su dimensión ética se apoya en la proporcionalidad, en el contexto, en la valoración de conductas dentro de un conjunto de hechos. Nadie debería ser absuelto por un pasado brillante si comete delitos; pero tampoco debería ser condenado íntegramente por un final oscuro si el balance de vida contiene bienes objetivos para la colectividad. El error hay que juzgarlo con rigor, sí; pero sin usarlo como excusa para borrar cuarenta años de historia social.
En el caso del rey emérito, es evidente que la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones y responsabilidades. Pero también tiene el deber intelectual y moral de no caer en el simplismo binario que convierte a una figura pública en un tótem o en un demonio. No se trata de justificar; se trata de recordar que las biografías humanas no caben en un titular. El juicio de conjunto debería resistir tanto el fanatismo del aplauso como el fanatismo de la lapidación.
Quizá esta sea la lección más incómoda: nuestra memoria colectiva es corta, interesada y emocional, y el público es más cruel cuando antes fue más acrítico. Por eso los héroes caen con estrépito: porque antes los habíamos subido demasiado alto. Si queremos una sociedad adulta, necesitamos un periodismo adulto y una ciudadanía adulta, capaces de sostener ideas complejas sin necesidad de convertir a nadie en icono perfecto ni en villano absoluto.
Al final, lo sensato es medir a las personas también a las instituciones por la totalidad de su trayecto. Un error puede manchar, incluso gravemente. Pero no tiene por qué borrar todo lo anterior. Como escribió Oscar Wilde, con una verdad que vale para la historia pública y para la privada: “Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro”.