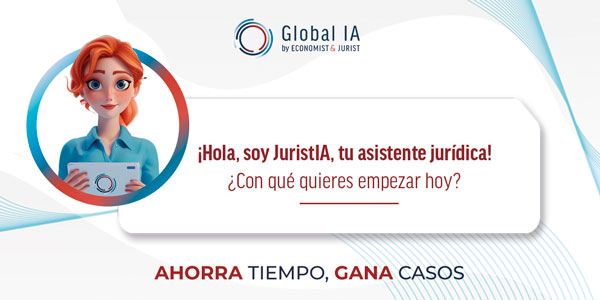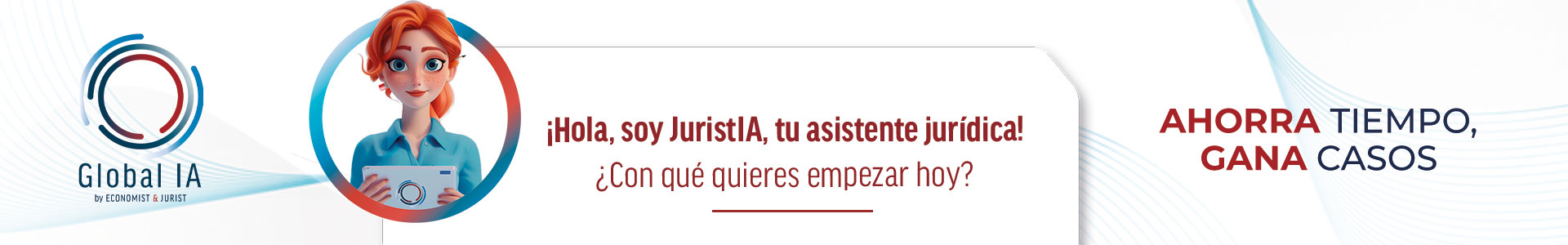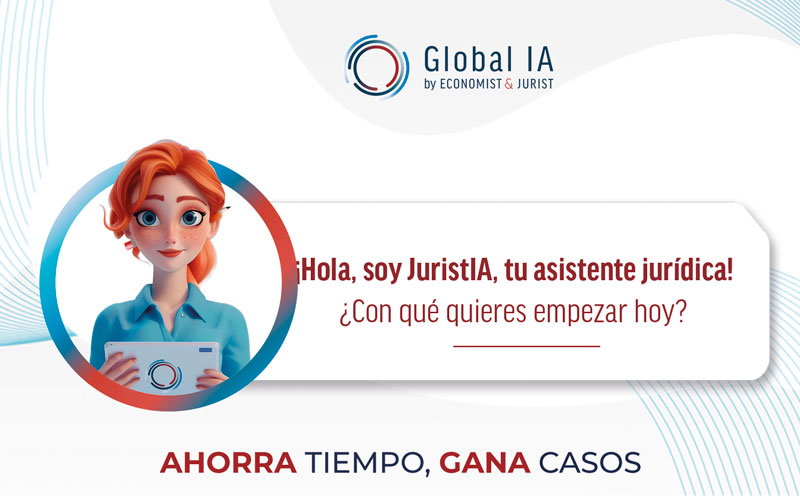IRPH: el Supremo blinda a la banca y complica, aún más, la defensa del consumidor
El Alto Tribunal considera que si el índice está publicado en el BOE, la entidad ha cumplido

(Imagen: E&J)
IRPH: el Supremo blinda a la banca y complica, aún más, la defensa del consumidor
El Alto Tribunal considera que si el índice está publicado en el BOE, la entidad ha cumplido

(Imagen: E&J)
Dos sentencias, un mismo mensaje: tras cuatro años de jurisprudencia zigzagueante, el Tribunal Supremo cierra filas con las entidades financieras y convierte la reclamación IRPH en un laberinto técnico accesible solo para expertos forenses.
Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pedía transparencia real, nuestro Alto Tribunal responde con formalismos que hacen prácticamente imposible acreditar la abusividad.
El BOE como panacea: cuando publicar es «informar»
Las sentencias del Pleno de la Sala Primera 1590/2025 y 1591/2025, de 11 de noviembre, marcan un punto de no retorno en la batalla del IRPH. Tras años de tira y afloja jurisprudencial —desde la sentencia 669/2017 que validó el índice, pasando por la corrección parcial de las 595-598/2020 tras el primer embate del TJUE, hasta los autos de 2021 que parecían endurecer los requisitos—, el Supremo español ha decidido que ya basta de contemplaciones con los consumidores.
La doctrina que emerge de estas resoluciones es cristalina en su mensaje implícito: si el índice está publicado en el BOE, la entidad ha cumplido.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
El resto —que el consumidor medio comprenda realmente qué contrata, que pueda comparar ofertas de forma efectiva, que entienda las implicaciones del diferencial negativo mencionado en la Circular 5/1994— son, en la práctica, florituras prescindibles.
El caso resuelto en la STS 1590/2025 resulta paradigmático. Préstamo de 135.000 euros firmado en enero de 2007 con Kutxabank, referenciado al IRPH-Entidades más un diferencial del 0,60%. La Audiencia Provincial de Álava había declarado la cláusula no transparente por ausencia de información sobre la evolución del índice y por la disparidad entre el descenso del Euríbor y la resistencia a la baja del IRPH. El Supremo casa la sentencia, estima el recurso del banco y desestima íntegramente la demanda de la consumidora.
¿El argumento? Que la mera referencia en la escritura a la Circular 5/1994 del Banco de España —publicada en el BOE del 3 de agosto de 1994— garantiza por sí misma la «accesibilidad» de la información para un «consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz». Un consumidor que, dicho sea de paso, debe ser capaz de: (i) localizar circulares del Banco de España de hace décadas, (ii) comprender su contenido técnico, (iii) interpretar el concepto de «diferencial negativo» mencionado en un preámbulo sin valor normativo, y (iv) proyectar las consecuencias económicas de todo ello.
La pregunta incómoda que el Tribunal no responde: ¿en qué universo paralelo el ciudadano medio que acude a financiar su vivienda está en condiciones de realizar esa «investigación jurídica» que, paradójicamente, la propia sentencia reconoce que no puede exigírsele?

(Imagen: Poder Judicial)
Los 8 mandamientos del IRPH (o cómo hacer imposible ganar)
La STS 1590/2025 establece 8 parámetros para el control de transparencia. Conviene detenerse en ellos porque, bajo una apariencia de rigor técnico, esconden una trampa mortal para la defensa del consumidor:
- Verificación del régimen jurídico aplicable: orden de 1994 vs. Orden EHA/2899/2011 vs. normativa general de consumo. Dependerá de la fecha y cuantía del préstamo. Hasta aquí, lógico.
- Folleto informativo y diferencial negativo: solo exigibles en préstamos sometidos a la Orden de 1994 (anteriores al 9 de diciembre de 2007 con capital inferior a 150.253,03 euros). Ya empiezan los matices.
- Publicación en el BOE como fuente suficiente: la Circular 5/1994 y los valores mensuales del IRPH publicados oficialmente «permiten entender superado este elemento del control de transparencia».
Aquí está el primer terremoto: lo que el TJUE planteaba como condición necesaria pero insuficiente, el Supremo español lo convierte en suficiente.
- No es obligatorio que la entidad informe directamente: basta con que la información esté «públicamente disponible» y sea «accesible» mediante «indicaciones» del profesional. ¿Qué indicaciones? Con mencionar la Circular 5/1994 ya vale.
Segundo terremoto: se pasa de un deber activo de información (entregar el folleto con la evolución del índice) a un deber pasivo de mera «indicación» de dónde buscar.
- Insuficiencia de la mención a la Circular 8/1990: solo la referencia a la Circular 5/1994 habilita la accesibilidad. Un matiz que, reconozcámoslo, solo un experto en normativa bancaria puede distinguir.
- El folleto no entregado puede suplirse: si hay otras vías de información, incluidas esas etéreas «indicaciones sobre la fuente y publicación», el incumplimiento del deber formal de entrega del folleto informativo no determina falta de transparencia.
Tercer terremoto: el requisito normativo expreso de la Orden de 1994 se convierte en opcional.
- El diferencial negativo es «información instrumental»: comprender que los IRPH funcionan estructuralmente como TAE (porque incluyen comisiones) frente a otros índices que no lo son, es relevante solo si existe un primer periodo a tipo fijo que ofrezca esa referencia TAE, o si se menciona el concepto en el contrato. De lo contrario, irrelevante.
Cuarto terremoto: lo que el TJUE consideraba «pertinente» (STJUE 13 de julio de 2023, C-265/22) el Supremo lo degrada a accesorio prescindible.
- El IRPH no merma la comparabilidad: el consumidor puede comparar ofertas sumando índice más diferencial en cada caso. Que el IRPH incorpore comisiones y el Euríbor no, que los diferenciales aplicados sean sistemáticamente distintos, que el propio Banco de España advirtiera en 1994 de la necesidad de aplicar un diferencial negativo al IRPH para igualar la TAE del mercado… todo eso son, al parecer, sutilezas irrelevantes para un «consumidor medio».
La consecuencia práctica de este octálogo es demoledora: prácticamente cualquier cláusula IRPH posterior a 1994 con mínima mención a la Circular 5/1994 superará el control de transparencia. La entidad no necesita haber entregado folleto, ni oferta vinculante, ni haber explicado nada. Basta la referencia normativa en la escritura.

(Imagen: E&J)
El control de abusividad: misión (casi) imposible
Si superar el control de transparencia se ha vuelto prácticamente automático para las entidades, el control de abusividad —según la STS 1591/2025— se convierte en una carrera de obstáculos diseñada para que el consumidor tropiece.
El caso: préstamo de 206.000 euros a 40 años con UCI, firmado en julio de 2008, referenciado a IRPH-Cajas más 0,25 puntos. Primer periodo a tipo fijo del 6% (TAE 6,21%). La Audiencia Provincial de Girona desestima la demanda. El Supremo confirma: la cláusula no es abusiva.
Los nuevos parámetros para el juicio de abusividad son, sobre el papel, impecables técnicamente. Sobre la práctica probatoria, una pesadilla.
La comparativa imposible
El Tribunal exige comparar «el tipo efectivo de los intereses ordinarios resultante» (IRPH + diferencial pactado) con «los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha de celebración del contrato para préstamos de importe y duración equivalentes». Suena razonable. El problema: ¿dónde está esa información comparable?
El Supremo ofrece varias fuentes:
- Tipos de referencia del BOE: publicados mensualmente. Pero solo ofrecen los valores de cada índice (IRPH-Bancos, IRPH-Cajas, IRPH-Entidades, Euríbor, etc.), no el tipo medio efectivamente aplicado en el mercado a préstamos concretos.
- Tabla de tipos de referencia oficiales del Banco de España: incluye un epígrafe «Tipo medio de préstamos hipotecarios» para entidades de crédito en la zona euro… pero solo desde octubre de 2012. Para préstamos anteriores (como el del caso, de julio de 2008), no hay dato.
- Tipos sintéticos del Banco de España: gráfico en su web con el tipo medio de nuevas operaciones de crédito (TAE) desde enero de 2003. Útil, sí, pero agregado para «Hogares y sociedades no financieras». ¿Es equiparable un préstamo hipotecario a 40 años para vivienda con un crédito empresarial a 5 años? El Supremo dice que sí, que el tipo sintético general vale.
- Estadísticas del INE: ofrece el tipo medio anual o mensual de préstamos hipotecarios por entidades. Más específico, pero también agregado. No distingue por plazo (¿es lo mismo un préstamo a 15 años que a 40?), ni por perfil de riesgo del cliente, ni por vinculación de productos.
En el caso concreto, el Supremo acude a estos datos de julio de 2008:
- IRPH-Cajas: 6,044%
- IRPH-Cajas + diferencial pactado (0,25%): 6,294%
- Euríbor: 5,393%
- Tipo medio hipotecas según INE (año 2008): 5,29%
- Tipo medio Cajas de Ahorro (año 2008): 5,26%
- Tipo medio Bancos (año 2008): 5,28%
- Tipo sintético BdE (TAE préstamos y créditos julio 2008): 6,36%
¿Conclusión del Tribunal? Que el 6,294% resultante no es «desproporcionadamente» superior al tipo sintético del 6,36%, y que está por encima pero no «muy evidentemente» de los tipos medios de hipotecas del INE (que rondaban el 5,20%-5,29%).
El truco del almendruco: el Supremo compara el IRPH-Cajas + 0,25% con el tipo sintético general (que incluye todo tipo de créditos, no solo hipotecas a largo plazo) y dice «están muy cerca, no hay abusividad». Pero si comparamos con los tipos medios específicos de hipotecas (más de un punto de diferencia), la conclusión sería otra. ¿Qué criterio seguir? El Tribunal no lo aclara, pero en la práctica valida el que favorece al banco.
El diferencial: coartada o trampa
El Supremo insiste: no se puede comparar IRPH con Euríbor directamente, porque los diferenciales aplicados a uno y otro eran distintos. Cierto. En préstamos con Euríbor, los diferenciales solían ser del +1%, +1,25%, +1,50% o más. En préstamos con IRPH, más bajos: +0,25%, +0,50%, +0,60%. Aparentemente, esto compensaba que el IRPH fuera un índice estructuralmente más alto.
¿El problema? Que esta «compensación» nunca fue transparente ni explicada. El consumidor veía un diferencial bajo y pensaba «qué buena oferta», sin comprender que el índice de base ya incorporaba comisiones. Es precisamente lo que el preámbulo de la Circular 5/1994 advertía: habría que aplicar un diferencial negativo para igualar la TAE del IRPH con la TAE del mercado. Pero en la práctica, todas las entidades aplicaron diferenciales positivos.
La sentencia despeja esta contradicción con un argumento sibilino: el diferencial negativo era una «información instrumental» para comprender el concepto de TAE, no una obligación de aplicarlo. ¿Resultado? Las entidades colocaron un índice inflado (porque incluía comisiones), le sumaron un diferencial positivo (aunque menor que el del Euríbor), y ahora el Supremo valida esa práctica porque «el consumidor podía comparar sumando índice + diferencial en cada caso».
Lo que el Tribunal no explica: ¿cómo iba el consumidor a saber que debía restar mentalmente las comisiones incluidas en el IRPH para hacer una comparación real? ¿Cómo iba a conocer que ese 0,25% de diferencial, aunque parezca ventajoso frente al 1,25% del Euríbor, en realidad no compensaba la sobrecarga estructural del índice?

(Imagen: E&J)
La buena fe del banco (o la presunción de inocencia financiera)
La STS 1591/2025, siguiendo la STJUE de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23), establece que la buena fe del profesional no se presume por el mero hecho de usar un índice oficial. Hasta aquí, impecable.
Pero inmediatamente matiza: para apreciar mala fe, habría que demostrar que «el profesional no podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo de resultas de una negociación individual».
¿Cómo se prueba eso? El Tribunal no lo dice. En la práctica, imposible. Porque siempre cabrá argumentar que, dado que el IRPH era oficial, público, utilizado por la Administración en VPO, y el diferencial aplicado era bajo, la entidad podía «razonablemente estimar» que un consumidor bien informado lo aceptaría.
La trampa: estamos presuponiendo un «consumidor bien informado» que, según los propios parámetros del control de transparencia que acabamos de analizar, no existía. Si la cláusula no es transparente (como declaró la Audiencia en el caso de la STS 1591/2025), el consumidor no estaba bien informado. ¿Cómo puede entonces presumirse que «aceptaría» la cláusula en una negociación informada?
La respuesta del Supremo es, implícitamente, que la falta de transparencia no equivale a abusividad. Pero entonces, ¿no debería la falta de transparencia tener consecuencias en el juicio de abusividad?
Cláusulas abusivas incluidas en el IRPH: la absolución retroactiva
Uno de los aspectos más preocupantes de la STS 1591/2025 es su tratamiento de la posible «contaminación» del índice IRPH por cláusulas abusivas incluidas en las TAE que lo componen.
Recordemos: el IRPH se calcula como media de las TAE de los préstamos hipotecarios concedidos por bancos y cajas. Esas TAE incluyen comisiones y gastos. Algunos de esos gastos derivaban de cláusulas que, posteriormente, han sido declaradas abusivas (comisión de apertura, seguros vinculados, cláusulas suelo, etc.).
¿Contamina eso el índice? No, dice el Supremo. Argumento: «La circunstancia de que, en las TAE de los contratos para calcular los valores sucesivos de un índice, algunos elementos puedan resultar de cláusulas contractuales que se revelan, a posteriori, abusivas no puede ni poner en tela de juicio el carácter de referencia oficial de este índice ni afectar retroactivamente a la validez de una cláusula de otro contrato que se remita a ese índice» (apartado 123 STJUE 12 diciembre 2024, C-300/23, reiterado por el TS).
Traducción: aunque el IRPH esté inflado por prácticas abusivas generalizadas de la banca (que sistemáticamente incluyó en sus TAE comisiones luego declaradas nulas), eso no invalida el índice. Es como decir que si todos roban un poco, el promedio resultante es legítimo.
La consecuencia: las entidades se benefician de haber inflado artificialmente el índice mediante cláusulas abusivas, y ese beneficio queda blindado porque el índice es «oficial». Una suerte de blanqueo retrospectivo de abusividad.

(Imagen: E&J)
El futuro de las reclamaciones IRPH: estrategias de resistencia
Tras estas sentencias, ¿tiene sentido seguir reclamando el IRPH? Depende. Pero desde luego, la estrategia debe cambiar radicalmente.
Casos con posibilidades (pocas, pero existen)
- Préstamos anteriores a 2007 con capital superior a 150.253 euros: Quedaron fuera del ámbito de la Orden de 1994, por lo que no se benefician de la «dispensa» de información que el Supremo otorga a los préstamos regulados. Aquí, la ausencia de información precontractual específica sigue siendo relevante. Pero cuidado: siguen aplicándose los parámetros de abusividad, igual de complicados.
- Préstamos con referencia solo a Circular 8/1990: El Supremo dice expresamente que no basta con mencionar esta circular. Si el contrato solo la cita (sin referencia a la Circular 5/1994), el consumidor no podía «acceder fácilmente» a la información sobre el IRPH. Estos casos mantienen viabilidad en el control de transparencia.
- Establecimientos financieros de crédito: La STS 1591/2025 menciona que el tipo medio de los EFC en 2008 era del 5,86%, superior al de bancos y cajas. Si el préstamo fue concedido por un EFC con IRPH, la comparativa debe hacerse con ese tipo medio, no con el general. Puede abrir margen.
La prueba pericial: ahora más necesaria que nunca
Si antes el control de transparencia permitía ganar sin necesidad de entrar en tecnicismos económicos, ahora la prueba pericial financiera es imprescindible. Habrá que acreditar:
- Qué tipos de interés se aplicaban en el mercado, en la fecha concreta del préstamo, a operaciones de importe y plazo equivalentes.
- Desagregar los datos del INE y del Banco de España para aislar préstamos comparables (no vale mezclar hipotecas a 15 años con préstamos a 40, ni operaciones de bajo importe con las de alto importe).
- Demostrar, en su caso, que el tipo resultante (IRPH + diferencial) excedía «muy evidentemente» del tipo medio de mercado. El Supremo no cuantifica qué es «muy evidente», pero del caso resuelto se deduce que una diferencia de un punto (6,29% vs. 5,26%-5,29%) no lo es. ¿Hará falta dos puntos? ¿Tres? Nadie lo sabe.
El coste de esa pericial, que fácilmente puede superar los 2.000-3.000 euros, se suma al de la acreditación de la falta de información precontractual (testificales, documentación de la entidad mediante exhibición, etc.). El acceso a la justicia del consumidor medio se complica exponencialmente.

(Imagen: E&J)
Crítica final: cuando el Supremo se pone del lado del fuerte
Estas sentencias representan un retroceso claro en la protección del consumidor financiero. No porque corrijan excesos o abusos en la jurisprudencia anterior (que no los había), sino porque convierten en papel mojado el principio de transparencia material.
El TJUE, en sus sentencias de 13 de julio de 2023 (C-265/22) y 12 de diciembre de 2024 (C-300/23), mantuvo un equilibrio: sí, la publicación oficial de un índice facilita el acceso a la información, pero no exime al profesional de asegurar que el consumidor medio, razonablemente informado, comprenda realmente las consecuencias económicas de lo que firma. Si esa comprensión real requería información adicional (como la evolución del índice, o la advertencia del Banco de España sobre el diferencial negativo), esa información debía darse.
El Supremo español, en cambio, ha optado por un formalismo extremo: si el índice está publicado y el contrato menciona dónde, ya está. Que el consumidor no lo haya leído, no lo haya entendido, o no haya podido interpretar sus implicaciones, es problema suyo.
Esta doctrina tiene un trasfondo ideológico evidente: la confianza ciega en que la publicidad oficial de una norma garantiza su cognoscibilidad. Es la misma lógica que sostiene que «la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento», trasladada al Derecho de Consumo. Pero en Derecho de Consumo, precisamente, esa lógica está superada. La Directiva 93/13, la jurisprudencia del TJUE y toda la normativa de protección al consumidor parten de la premisa contraria: el profesional, que es quien domina la información y diseña el contrato, tiene el deber de asegurar una comprensión real, no meramente formal.
El Supremo ha olvidado eso. O, peor aún, ha decidido ignorarlo.
El mensaje implícito: la banca gana por cansancio
Cuatro años después de la primera sentencia sobre IRPH, tras múltiples vaivenes, cuestiones prejudiciales al TJUE, y miles de reclamaciones judiciales, el Tribunal Supremo ha decidido que ya basta. La banca tenía razón desde el principio, el IRPH es válido salvo casos excepcionalísimos, y quien quiera demostrarlo tendrá que traer un arsenal probatorio que la mayoría de consumidores no puede costear.
No es una derrota puntual. Es un mensaje a toda la judicatura: dejen de dar la razón a los consumidores en casos de IRPH. Las audiencias provinciales que venían estimando estos recursos recibirán ahora un aluvión de casaciones, y el resultado está cantado. Las entidades recuperarán en casación lo que perdieron en apelación.
Y lo más grave: este precedente sentará doctrina para futuros conflictos. Si en el IRPH —un índice objetivamente opaco, elaborado sin controles externos reales, utilizado minoritariamente, y sobre cuya complejidad alertó el propio Banco de España— el Supremo ha decidido que la publicación oficial basta, ¿qué nos espera con otros índices, con cláusulas de comisiones, con productos complejos?
El mensaje es claro: en caso de duda, el juez debe favorecer al mercado. La protección del consumidor es una declaración de principios bonita para los preámbulos legales, pero cuando llega la hora de aplicarla contra las entidades financieras, el Supremo echa el freno.
Conclusión: resistir, no rendirse
Estas sentencias cierran muchas puertas, es cierto. Pero no todas. Los casos con ausencia absoluta de referencia a la Circular 5/1994, los préstamos fuera del ámbito de la Orden de 1994, las operaciones con tipos muy por encima de mercado, mantienen recorrido.
Pero sobre todo, estas sentencias deben servir como recordatorio: el Derecho no es neutral. Cada interpretación jurisprudencial refleja una opción ideológica sobre a quién proteger y a quién exigir. Y en España, cuando el conflicto enfrenta a consumidores contra banca, el Supremo tiene claro de qué lado está.
Nuestra tarea como abogados especializados en defensa del consumidor no es lamentarnos, sino adaptarnos. Buscar los flancos débiles, acreditar con rigor quirúrgico cada elemento de prueba, y no dar por perdida ninguna batalla hasta que el último recurso esté agotado.
Porque si algo hemos aprendido en estos años es que la banca no regala nada. Y nosotros tampoco.

(Imagen: E&J)
Cuadro de legislación
Normativa Europea
- Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
- Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
Normativa Nacional
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (artículos 60, 80, 82, 85)
- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (artículos 1, 5, 7, 8)
- Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (derogada, pero aplicable a préstamos anteriores a 2012)
- Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios
Normativa del Banco de España
- Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela
- Circular 5/1994, de 22 de julio, a entidades de crédito, sobre modificación de la circular 8/1990 (BOE 3 de agosto de 1994)
- Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios
Cuadro de jurisprudencia
Tribunal Supremo (Pleno – Sala Primera)
- STS 669/2017, de 14 de diciembre (Rec. 1394/2016): Primera sentencia sobre IRPH. Validó el índice.
- STS 241/2013, de 9 de mayo: Requisitos de incorporación de condiciones generales.
- STS 595/2020, de 12 de noviembre: Control de transparencia y abusividad post-STJUE 3 marzo 2020.
- STS 596/2020, de 12 de noviembre: Doctrina sobre control de transparencia IRPH.
- STS 597/2020, de 12 de noviembre: Ídem anterior.
- STS 598/2020, de 12 de noviembre: Ídem anterior.
- STS 13/2021, de 19 de enero: Aplicación doctrina post-STJUE.
- STS 17/2021, de 19 de enero: Ídem anterior.
- STS 42/2022, de 27 de enero: Ratificación doctrina transparencia.
- STS 43/2022, de 27 de enero: Ídem anterior.
- STS 44/2022, de 27 de enero: Ídem anterior.
- STS 67/2022, de 1 de febrero: Aplicación doctrina IRPH.
- STS 122/2022, de 15 de febrero: Control de transparencia y condiciones generales.
- STS 423/2022, de 25 de mayo: Síntesis doctrina IRPH tras autos TJUE noviembre 2021.
- STS 1590/2025, de 11 de noviembre (Rec. 4416/2017): Parámetros control de transparencia IRPH. Estimación recurso banca.
- STS 1591/2025, de 11 de noviembre (Rec. 2535/2021): Parámetros control de abusividad IRPH. Desestimación recurso consumidor.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- STJUE de 14 de marzo de 2013 (C-415/11, Mohamed Aziz): Conceptos buena fe y desequilibrio importante.
- STJUE de 26 de enero de 2017 (C-421/14, Banco Primus): Control abusividad cláusulas tipo de interés.
- STJUE de 20 de septiembre de 2017 (C-186/16, Andriciuc): Desequilibrio importante y transparencia.
- STJUE de 14 de marzo de 2019 (C-118/17, Dunai): Control abusividad cláusulas intereses.
- STJUE de 3 de octubre de 2019 (C-621/17, Gyula Kiss): Buena fe y desequilibrio en cláusulas bancarias.
- STJUE de 5 de junio de 2019 (C-38/17, GT): Transparencia cláusulas objeto principal contrato.
- STJUE de 3 de marzo de 2020 (C-125/18): Primera sentencia sobre IRPH-Cajas. Obligación información evolución índice.
- STJUE de 9 de julio de 2020 (C-452/18, Ibercaja Banco): Valoración abusividad en momento de celebración.
- Auto TJUE de 17 de noviembre de 2021 (C-655/2020, Gómez del Moral): Publicación oficial y accesibilidad información.
- Auto TJUE de 17 de noviembre de 2021 (C-79/21): Dispensa información evolución pasada IRPH por publicación BOE.
- STJUE de 13 de julio de 2023 (C-265/22, ZR y PI): Pertinencia información sobre diferencial negativo Circular 5/1994.
- STJUE de 12 de diciembre de 2024 (C-300/23): Transparencia y abusividad IRPH. No presunción bue