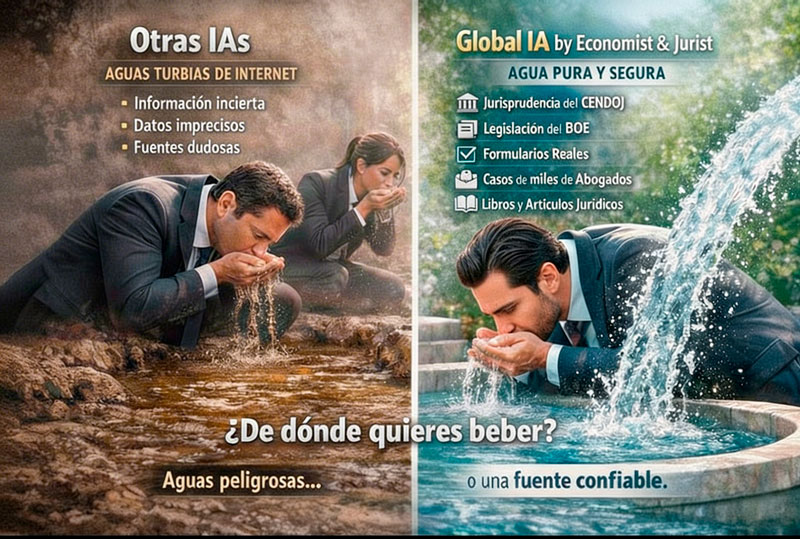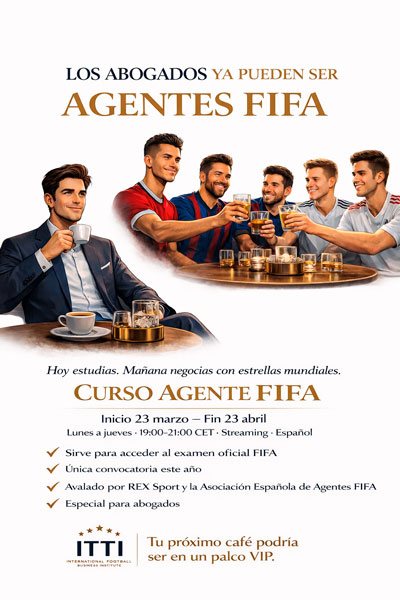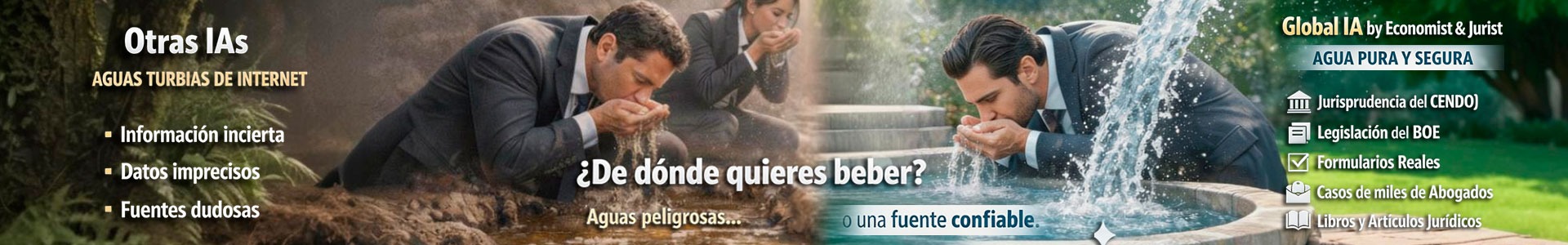Incapacidad permanente y empleo: así cambia el régimen jurídico con la Ley 2/2025
La nueva regulación laboral obliga a las empresas a aplicar ajustes razonables antes de extinguir el contrato por incapacidad permanente

(Imagen: E&J)
Incapacidad permanente y empleo: así cambia el régimen jurídico con la Ley 2/2025
La nueva regulación laboral obliga a las empresas a aplicar ajustes razonables antes de extinguir el contrato por incapacidad permanente

(Imagen: E&J)
Por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico laboral, la declaración de incapacidad permanente (IP) en grado total, absoluta o gran incapacidad ya no conlleva la extinción del contrato de trabajo de forma automática. La Ley 2/2025, de 29 de abril, introduce un cambio sustancial con respecto a la corriente legislativa conocida hasta el momento, sustituyendo este automatismo por un régimen condicionado que pretende fortalecer la protección contra la discriminación por discapacidad, trayendo consigo importantes retos prácticos.
Hace tan sólo cuatro meses que ha entrado en vigor esta norma y ya ha conseguido revolucionar por completo tanto a sujetos afectados como a juristas, pues ha sembrado más dudas que certezas. Sin embargo, se trata de un giro previsible en aras de favorecer la coherencia jurídica interna, pues la reforma refleja lo que ya se perfilaba en la jurisprudencia nacional e internacional, así como en el preexistente Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2013, sobre los derechos de las personas con discapacidad.
...